Juan Manuel Pascual: "Parece que estemos más lejos que nunca de la razón"
El profesor de la University of Texas Southwestern Medical Center ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
SUR.es
Martes, 9 de julio 2013, 21:38
Con un discurso centrado en el conocimiento y la educación, el profesor e investigador Juan Manuel Pascual ha ingresado en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. "Parece que estemos más lejos que nunca de la razón", puntualiza en un momento del texto en el que también alude al saber: "El conocimiento siempre ha significado poder". Juan Manuel Pascual es profesor de los departamentos de neurología y neuroterapéutica, fisiología y pediatría de la University of Texas Southwestern Medical Center. Esta institución comprende un conjunto de 50 edificios de investigación y cinco hospitales, reuniendo un total de 2.200 camas hospitalarias. La universidad consta de 2.200 profesores de medicina y suministra atención médica a unos dos millones de personas anualmente, independientemente de si posean seguro sanitario o recursos económicos. De hecho, solo en 2012, la Universidad destinó 123 millones de dólares a la atención médica a indigentes e inmigrantes ilegales. En este momento, el claustro de su centro incluye a cinco premios Nobel en medicina o fisiología, de los cuales uno de ellos (Alfred Gilman) contrató a Juan Manuel Pascual cuando éste era profesor de la Universidad de Columbia y aquél era decano de la facultad de medicina en Texas. En la actualidad uno de sus colaboradores más cercanos es Bruce Beutler, que recibió el premio Nobel en 2011.
La especialidad clínica de Juan Manuel Pascual es la neurología infantil y su especialidad científica, la biofísica molecular. Dirige el servicio de enfermedades raras y desconocidas del centro médico, que atiende desde recién nacidos hasta a ancianos. Una gran parte de sus pacientes procede de otros estados norteamericanos y de otros países. Paralelamente, dirige un laboratorio de investigación centrado en varios aspectos del cerebro, comprendiendo desde la estructura molecular hasta la terapéutica humana, pasando por la generación de modelos animales de enfermedades cerebrales humanas. Tan sólo en 2012, recibió el premio al mejor mentor de investigación del hospital infantil de Dallas y el premio al mejor neurólogo por decisión de los pacientes del centro médico. En 2013 recibió una cátedra vitalicia, establecida en su honor por la familia de una paciente suya de tres años de edad, por sus contribuciones a la neurología infantil, convirtiéndolo en el titular más joven de dicha distinción en la historia de la Universidad.
Viajero y conferenciante incansable, es miembro ejecutivo del consejo editorial de la revista de neurobiología Neuroscience Letters y de la revista científica 'The Neuroscientist'. Es coautor de 17 tratados de filosofía, neurología y pediatría y autor de cerca de una centena de artículos científicos publicados en revistas del más alto índice de impacto. Es coeditor, junto al profesor Rosenberg, del tratado de referencia Bases Genéticas de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas de Rosenberg (5ª edición). Asimismo, ahora está escribiendo el nuevo tratado Principios de las enfermedades progresivas y degenerativas de la infancia, que será publicado por Cambridge University Press en 2015. Este tratado inaugurará un nuevo campo de la medicina, como son las enfermedades degenerativas cerebrales de los niños y todas las demás causas de pérdida de las facultades mentales en la infancia. Sus laboratorios de investigación constan de diez investigadores que ocupan unos 400 m2 y están situados en el edificio más moderno de la Universidad, que fue construido en 2012. La Universidad ha comenzado la construcción de otros cuatro edificios de investigación adyacentes al suyo y de dos nuevos hospitales universitarios en el campus del Centro Médico, que abrirán sus puertas en 2014 y 2015 y que estarán conectados con su laboratorio. El laboratorio del Dr. Pascual se compone de investigadores procedentes de prácticamente todos los ámbitos de la ciencia, que, a su vez, se convierten en investigadores de éxito ya mucho antes de independizarse.
Su trabajo de investigación se centra en cuatro aspectos relacionados entre sí, todos ellos de complejidad semejante: Primero, se sabe que hay fenómenos tan simples -pero también tan complejos- como el funcionamiento molecular del sistema nervioso, que reviste una serie de peculiaridades que incluso todavía hoy son de difícil explicación. Se sabe también que la inmensa mayoría de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas está vinculada a anomalías de índole molecular, que, por tanto, requieren de explicaciones moleculares. El cómo se traduce estas anomalías de la estructura molecular y atómica en alteraciones funcionales, y, finalmente, en enfermedades del sistema nervioso constituye su línea de investigación más básica. Segundo, en el laboratorio se generan y estudian animales transgénicos que replican enfermedades neurológicas humanas. La ventaja -sin precedente- de estos animales es que permiten trabajar con un cerebro completo, en lugar de con células aisladas. La razón es que el funcionamiento del sistema nervioso es muy diferente in situ a cómo es en el tubo de ensayo. El laboratorio ha desarrollado métodos para el estudio del cerebro del animal completo, en lugar de estudiar una suma de partes inconexas, y los resultados son insólitos. Ahora está aplicando estos métodos al cerebro humano sirviéndose de tecnología como la resonancia magnética. En tercer lugar, el profesor Pascual realiza ensayos clínicos en pacientes con nuevos tratamientos desarrollados en sus animales de experimentación. Este aspecto de su investigación es quizás el más complicado, al tratarse de enfermos con problemas neurológicos serios en los que otros tratamientos han fracasado. También se trata del campo de investigación más regulado y sometido a escrutinio por parte de las instituciones responsables de la salud humana. Por último, un aspecto más enigmático para nosotros, pero no menos importante para él, es la adquisición de la conciencia por el ser humano. El enfoque con el que está abordando este terreno es por ahora- más reflexivo que experimental y está basado en los caminos abiertos por otros como Aristóteles. Una gran parte de este trabajo se centra en cuestiones preliminares, como es el aclarar confusiones lingüísticas con respecto a lo que se conoce por mente, sentiencia o autonomía que, según él, contaminan mucho de lo que se ha escrito y se supone cierto en filosofía y en neurología. Un último aspecto de sus actividades de proyección más social es la lucha implacable contra la trivialización del conocimiento, especialmente en torno al cerebro, que padece la sociedad actual, plagada de divulgadores de errores y concepciones inservibles para el avance de la ciencia y la participación productiva de la sociedad en la misma.
Texto íntegro del discurso de investidura en la Real Academia de San Telmo del doctor Juan Manuel Pascual, responsable del Departamento de Enfermedades Raras y profesor e investigador de la University of Texas Southwestern Medical Center:
Excelentísimo Sr. Alcalde D. Francisco de la Torre, excelentísimo Sr. Presidente de la Academia D. Manuel del Campo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos familiares y amigos.
Muchas gracias por hacerme sentir en casa, como siempre, y muchas gracias por su presencia.
Es un inmenso honor incorporarme a la Academia, en la que se vive un momento de expansión y diversificación, como lo muestra el hecho de que hoy yo esté aquí. Muchas gracias también a los académicos D. Francisco Carrillo Montesinos, D. José Manuel Cabra de Luna y Doña Rosario Camacho por su amable propuesta de ingreso.
Desde luego, no merezco esta distinción por mis contribuciones a las artes. Lo único que quiero merecer es unos minutos de atención, que espero valgan la pena, mientras reflexiono sobre asuntos que consumen una parte importante de mi tiempo.
Mi esposa me dijo anoche que, a veces, uno vive a la sombra de una idea hasta que alguien la expone claramente y, de repente, se convierte en obvia. Veremos si esto ocurre hoy o si lo que digo es materia ya sobradamente conocida. Si es así, pido disculpas.
La naturaleza humana tiende a lusionarse con los logros y aciertos de los demás. No hay nada más noble ni más legítimo. Y me temo que algo de eso se espera de mí hoy: que describa una historia de esfuerzo y superación que pueda servir de inspiración. Sin embargo, habiendo heredado algo del carácter de eterno aguafiestas, que Mario Vargas Llosa se atribuye a sí mismo, hablaré de lo contrario: de mis preocupaciones y metas no alcanzadas, y de cómo convivo con ellas a diario.
Para los amantes de las citas, todo lo que voy a exponer se resume en tan sólo dos de ellas. (E intentaré que con esto acaben las citas por hoy). Primera: todos los hombres aspiran por naturaleza a comprender el mundo que les rodea (primer párrafo de la Metafísica de Aristóteles). Segunda, habiendo transcurrido 2.200 años entre la primera reflexión y esta segunda, hay cuestiones (de hecho las más importantes) que, a pesar de sernos planteadas por nuestra propia naturaleza, no podemos resolver de manera satisfactoria (primer párrafo de la Crítica de la Razón Pura de Kant).
Y creo que esta segunda reflexión es, desafortunadamente, válida. Posiblemente lo sea para siempre. Pero, por otra parte, también creo que la intencionalidad del conocimiento (el sentirlo como una inquietud necesaria) es lo que distingue a la persona y que, aunque el resultado final tenga que quedar fuera de nuestro alcance, al menos, con el intento se puede justificar la existencia y también a veces, enmendar errores, e incluso amansar a algunas fieras.
El deseo de conocimiento nace del asombro. De ser capaz de ver tanto la red de pescar como los agujeros por los que se escapa el agua (1). Y de pensar de manera benevolente que, independientemente del acierto y de la profundidad de lo que nos enseñen otros, nada de ello probablemente sea lo suficientemente claro como para zanjar todas las cuestiones. El conocimiento es una empresa personal, que se forja en la lucha interna de cada uno por entender el mundo. Y que dista mucho del acopio de datos al que estamos hoy expuestos. Datos que no sólo son inservibles, sino un obstáculo, porque, al suplantar a las explicaciones de forma total, impiden ver los agujeros en el edificio y, por tanto, ejercer el juicio. Y el juicio no se aprende leyéndolo, sino ejerciéndolo. Parece que estemos más lejos que nunca de la razón, a pesar de poder recitar los acontecimientos de hace cinco minutos o de poder consultar la población exacta de la China. Y, como diré más adelante, no creo que esta forma de ignorancia sea casual, sino que obedece a intereses. Esa será la parte más sombría de mi discurso.
Pero, ¿por qué arriesgarse a estropear las cosas a fuerza de reflexionar? (2) ¿Acaso no están tan bien como lo parece? ¿No basta con reorganizar lo que ya se conoce para cubrir las lagunas que quedan? ¿No estará la cura del cáncer oculta en la raíz de algún árbol milenario que ya conocía una cultura primitiva y que los occidentales nos empeñamos en ignorar? ¿Llegará algún día la acupuntura a poner fin a la cirugía? ¿No se llega al mismo sitio mediante otros tipos de sabiduría que ya existe?
Es decir:
¿Dónde cabe aquí el asombro y por qué hay que someterlo todo al tribunal ingrato de la razón? (3)
Porque el esfuerzo que esto representa nos convierte en seres autónomos: cuando leo una obra filosófica (y pocas hay divertidas), percibo, entre líneas, el desvelo del autor tratando de mantener, de manera coherente, un mundo que sabe ficticio o, al menos, imperfecto. Y aprendo de él a dos niveles: por una parte, por los propios méritos del texto en sí, de manera independiente de su contexto o época. Nadie pensó, hasta el siglo XVII, que la Biblia fuese una obra literaria que se pudiera analizar de forma crítica y caro le costó a su descubridor semejante idea (4)-. Si se sustrae el contexto de lo que se lee y se deja que las ideas hablen por sí mismas, no como mitos venerables, sino como trabajos de fin de curso de alumnos que fueran puestos a nuestra disposición para su evaluación, muchos más suspensos habría. En consecuencia, no creo que le debamos ninguna lealtad a ninguna ideología reciente, ni que tengamos que recuperar las que ya se perdieron. Hay otras necesidades más acuciantes. Y mucho menos desearía que ningún hombre se convirtiese en verdugo de otro hombre sin irle nada en ello, como amonesta Cervantes (5). Y lo vemos a diario. No conocí a mis ocho bisabuelos, que son mi carne y mis genes, pero supongo que sería difícil hacerlos coincidir a todos en una misma opinión. Y, además, muchas de sus inquietudes ya no tienen sentido hoy. No porque el progreso las haya resuelto, sino porque el paso del tiempo las ha convertido en superfluas. Ahora hay otros motivos de preocupación y, mientras que entiendo las suyas y debo conocerlas, tengo que atender a lo más urgente que me afecta a mí y a los que vienen después de mí, que nada sabrán de ideas, costumbres o religiones más allá de que las que les enseñemos nosotros. Porque las personas nacen y crecen en un estado física e intelectualmente desprotegido y necesitado de tutela, en contra de lo que opinaba Rousseau (6).
Y como inciso, tomo nota de la escasa importancia que la sociedad da a la educación: después de que el hombre ha regresado de la luna y estando justo a a punto de resolver todos los misterios del cerebro, no nos hemos ocupado todavía de averiguar cuál es la mejor forma de educar a un niño.
Por otra parte, hablando de nuevo del análisis de un texto, un segundo nivel de significación radica en la pugna entre el pensador y las ideas. No hay experiencia más profunda que ponerse en el lugar (7) de Santo Tomás tratando de compaginar y sin poder atreverse a reescribir- la obra de Aristóteles (que en aquel entonces era casi desconocida y era accesible solamente en versiones manuscritas plagadas de errores -8-) con las exigencias de la divinidad. Imaginemos, antes que a él, a Averroes sumido exactamente en la misma tarea (9). Por último, imaginemos ahora un diálogo entre ambos, o incluso entre los tres en el momento de ponerse a escribir. Pienso que esa constelación de ideas se aproximaría mucho a lo mejor que el hombre intelectual puediera desear nunca. Y también pienso que el curso de la humanidad sería distinto si dicho diálogo y otros muchos semejantes hubiesen tenido lugar. Por tanto, mi tarea no es lamentarme de que el conocimiento sea escaso y fragmentado, sino organizar las piezas y modificarlas (o desecharlas) para construir algo nuevo y coherente con ellas. Coherente para mí, pero también, idealmente, para el que venga detrás, que podrá comenzar su camino donde yo deje el mío y así le será más fácil.
Pero raramente sucede así: en el siglo XVII se hablaba de fundar una comunidad perpetua de constructores profesionales del conocimiento (10) y muchos comenzaron a trabajar en la confección de un lenguaje universal (11). Borges retoma la idea (12) y la degrada a una triste utopía para castigarnos con el anhelo de un paraíso inalcanzable. Las únicas comunidades dedicadas rigurosamente al conocimiento fueron las monásticas y, curiosamente, en su apogeo entre el siglo VII y el XII, exceptuando a dos casos, no se conoce a grandes pensadores (13).
¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué hay generaciones o culturas enteras que no dejan mayor huella intelectual? ¿Puede que la presente sea una de ellas sin que nos demos cuenta? Dije que no era casualidad que la ignorancia se promueva y se explote. El conocimiento siempre ha significado poder, mientras que la administración calculada de la ignorancia encierra en sí aún más poder. Hoy, el poder no es individual, sino que reside en la pertenencia a un grupo y en las relaciones de ese grupo. Nunca ha sido tan difícil prosperar de manera independiente, ni tan fácil cuando se siguen las consignas. ¿Y cuál es el efecto nocivo del grupo de influencia? La suspensión del juicio; el sueño de la razón. Gracias a la disociación existente entre el valor auténtico de las cosas y el valor que se les asigna (lo que los marxistas llamaban alienación), es posible enriquecerse tan sólo comerciando con números e influencias y sin generar nda de utilidad. Y es muy difícil no doblegarse ante el ídolo de la riqueza, que penetra en casi todos los estratos. El resultado es que tiene más valor lo que esté decidido que deba tenerlo. Y esto no se llama globalización ni sostenibilidad (que son palabras de comerciante y feas, pero dotadas de gran poder ejecutivo y que, una vez aplicadas, significan algo muy distinto a lo que quisiéramos), sino que se llama mercantilización. La mejor sociedad mercantil es aquella en la que todos acabamos siendo clientes garantizados de objetos superfluos, incluso sin saberlo. Y la peor Universidad es la que se convierte en un centro de formación profesional donde los mercaderes se han instalado en el templo (14). El papel de la Universidad no es solamente la capacitación profesional: su misión principal, con gran diferencia, es el cultivo del individuo no como un medio para que alguien pueda hacer algo alquilando un talento que no tiene, sino como un fin en sí mismo. Pero hoy el juicio no se halla fácilmente en su casa y, de hecho, incomoda. Es necesario oponer la razón a la militancia, incluso cuando los representantes de la razón ceden a la militancia, pues ésta esteriliza la mente. Tal y como es necesario aplicar la doctrina ética del Nuevo Testamento a la Iglesia, o el mismo tipo de medicina que yo practico (y no otro distinto) a mí mismo cuando enfermo.
¿Pero, cómo he llegado a tener estas ideas tan extrañas (que sospecho que muchos comparten) y cuál ha sido mi desarrollo científico?
Según Hegel, lo primero que hay que hacer es aprender a estar de pie (15). Sin duda, las bases de la personalidad se gestan (y puede que terminen) en la cuna. Pero sobre este aspecto de mí mismo prefiero guardar silencio hoy (16).
Ya más adelante, debo a una serie de maestros y antimaestros una larga serie de decisiones importantes y una gran capacidad para ignorar el ruido del viento (17). A los 17 años, buscaba en mis tratados de medicina el nombre de todos mis profesores. Salvo alguna excepción, muchos nunca aparecieron. O, peor incluso, aparecían en libros de circulación exclusivamente provincial. Partiendo de una infancia ilustrada, culminada por el estudio crítico de la filosofía magistralmente impartida en el bachillerato (18), se había sembrado la semilla del escepticismo. Este desincentivo resultó ser tan decisivo como el mejor de los incentivos. Casi simultáneamente, el consejo de Severo Ochoa alentó mi razonable ilusión de llegar a ser un científico. Nunca hubo análisis alguno de coste-beneficio y nunca supe si esta actividad llegaría a ser sostenible. Tan sólo contaba con la ayuda de mis padres y con una vaga sensación de que los libros de texto parecían demasiado completos y homogéneos como para representar la última palabra, o incluso como para llegar a asemejarse a la realidad, que era mucho más rica, pero también problemática.
La pugna con el trabajo de laboratorio y los estudios de doctorado me hicieron más libre. Nunca formé parte de grupo organizado alguno y trabajé con -y aprendí de- muchas personas (más de las que puedo nombrar ahora) cuyo único interés era conocer mejor la naturaleza. Muy pronto, fui capaz de ver antes y sin esfuerzo- los agujeros que la tela, y mucho después entendí que no hay conocimiento independiente de la pregunta a la que dicho conocimiento trate de dar respuesta (19) y comencé a esforzarme por hacer cada vez mejores preguntas.
La consecuencia natural de estos principios fue el ocaso de los ídolos (20): por ejemplo, había errores que Santiago Ramón y Cajal no debería haber cometido. Y no porque al transcurrir el tiempo poseamos más información que él, sino porque, con la que él tenía a la vista, tomó el camino equivocado a todas luces. Así lo demuestra cuando asigna obligatoriamente funciones específicas a cada una de las partes del sistema nervioso para explicar ciertos fenómenos de los animales, en lugar de apreciar la interdependencia de todo el cerebro para cada función como demostraba ya en su tiempo el análisis de las consecuencias de lesiones experimentales (21). ¿Cuándo en un país como el nuestro se podrá superar el culto a la personalidad y su influencia asfixiante? El problema de crear un gran ídolo irrompible es que siempre hay que estar haciéndole sitio.
Pero más importante que esto fue el reconocimiento de la multiplicidad del saber. Dicho de otra manera, descubrí que trabajar en la solución de un problema científico con una intensidad de 5 y trabajar al mismo tiempo en un obstáculo filosófico con la misma intensidad no se traducía en un rendimiento equivalente a 10, sino a 25. Esta idea ya existía en mi interior en estado embrionario y se manifestaba por medio de una facilidad para establecer asociaciones inconscientes (22), que daba lugar a frutos inesperados tanto en el laboratorio como en el escritorio. Hoy, de hecho, estoy tratando de investigar cómo se forman esas asociaciones (no es difícil especular en qué puedan consistir), pero hasta ahora no he encontrado ninguna explicación completamente satisfactoria.
La siguiente conquista fue clarificar el correcto uso del lenguaje. Simplemente, era increíble que muchos científicos de prestigio generalizado y sus divulgadores estuviesen tan cerca de conquistar los misterios que anunciaban. Y, de todas formas, ni siquiera me parecía que esos misterios concretamente fuesen tan relevantes. Me parecía que alguien de mal gusto había dominado el tono y el contenido del discurso. Más adelante lo constaté, pues nunca rehúyo el diálogo científico directo cuando se me da la oportunidad, incluso en territorio ajeno. La exposición al público es un arma de doble filo inexorable: con el tiempo, lo que se eleva pero pesa excesivamente, desciende. Sometiendo cada afirmación a sus últimas consecuencias, es posible desentrañar confusiones implícitas en la manera que usamos para comunicarnos. Por ejemplo, aprendemos: en la zona occipital del cerebro se representan las imágenes visuales y en el hipocampo se almacena la memoria. Y yo respondo: absurdo. Que haya una parte del cerebro que represente o almacene un esquema de lo vivido anteriormente presupone que haya alguien más dentro de ese cerebro que pueda verlo, entenderlo y usarlo, lo cual conduce a una regresión al infinito, pues ese ser interior a su vez tiene que saber cómo ejecutar estas funciones, lo cual implica el funcionamiento de otro cerebro interno en él. Quien ve y memoriza no es una zona del cerebro, sino el individuo completo. Podemos afirmar: la lesión irreversible del lóbulo occipital conduce a la ceguera, pero esto no quiere decir que allí se formen imágenes de ninguna clase como en una pantalla de televisión. Tan sólo podemos concluir que la integridad del lóbulo occipital es esencial para la percepción de imágenes por la persona. Y eso no es explicar mucho sobre cómo se ve. Y, por tanto, el estado de la cuestión sigue siendo un misterio. Este argumento, es decir, atribuir a una parte una propiedad de todo el organismo para explicarlo todo, se remonta a Aristóteles (23) y, a excepción de la obra de algunos de sus comentaristas antiguos, no reaparece hasta casi el final del siglo XX (24). De ahí que no tenga ningún sentido hablar del funcionamiento modular de la mente, de las dos mitades diferentes del cerebro, del cerebro afectivo, del cerebro femenino, o de distintos tipos de inteligencia. El antídoto a estas nociones es ir a su origen y preguntar quién y cómo las ha demostrado y también por qué no son posibles otras alternativas muy diferentes (y más simples) que expliquen lo observado.
Tristemente, la lucha con la enfermedad humana me mostró la perdida de dignidad de la persona enferma. Mis peores suposiciones se confirmaron: De la madera torcida de la humanidad jamás se hizo cosa derecha alguna (25). En todo el mundo, el enfermo solo vela por sí mismo. Cuando uno enferma, al trauma del reconocimiento de la propia vulnerabilidad se añade la institucionalización del papel de enfermo, que conlleva la pérdida automática de la autonomía de que uno disfruta cuando esá en posición vertical. Quien ha estado gravemente enfermo, sabe que se convierte en rehén de la fortuna, dependiendo del trato y la actitud de otros para los cometidos más elementales (entre ellos el derecho a ser informado sobre su propia situación). En ningún sitio percibo esta transformación como en nuestro país. La tolerancia del enfermo a los inconvenientes más evitables y molestos, y la indiferencia de sus cuidadores coexisten con el hecho de que se especule sin cesar sobre el momento en que un embrión pueda llamarse ser humano al mismo tiempo que los errores por acción y por omisión (es decir, la aplicación de distintos niveles de atención según el nivel económico) se multiplican y la calidad de la experiencia del ser humano enfermo se degrada. Más triste aún es el cuidado de los viejos e incapacitados. La proliferación de instituciones especializadas, convenientemente situadas fuera de la vista, ha sido uno de los cambios sociales más acelerados (e irreversibles) que hemos visto. El enlentecimiento natural de las facultades mentales es signo de que el nivel de vida ya puede mermarse sin correrse peligro de encontrar resistencia.
Por último, ¿qué más cosas he aprendido que puedan ser de utilidad? Creo que un método de trabajo para tiempos difíciles. Nunca los hubo fáciles, pero para los que estaban acostumbrados a más, no es sencillo venir a menos o, peor aún, tratar de mantenerse como siempre. Esto implica nada más que hacer más cosas, hacerlas mejor y hacerlo todo con menos recursos. Nunca hubo mejores medios técnicos para el trabajo científico, ni nunca fue mayor tampoco la diseminación del conocimiento. En consecuencia, las nuevas preguntas que hay que responder son más complejas. Esto no implica necesariamente que haya que aumentar el tamaño del colectivo que trata de abordarlas para que entre todos aporten partes de la solución. Sino que, por el contrario, preveo que los laboratorios de investigación disminuirán de número y aumentaran en calidad. A largo plazo, una vez que se logra una población científica estable, la sociedad gana otorgando más recursos a los más eficaces y limitando el gasto estéril. Una gran parte de la producción científica es inútil y no conduce a ningún camino. Mucha no es ni siquiera reproducible, dando lugar a infinitas distracciones. No existe la democracia en la ciencia, como tampoco puede haberla en los ejércitos o en los equipos deportivos. Tan sólo la consecución de la verdad y qué utilidad práctica se puede obtener de ella lo antes posible. De todo ello, lo más difícil y también lo más importante es la formulación de preguntas correctas que conduzcan a transformar un aspecto de nuestra relación con la naturaleza. Lo demás es ruido de vientos.
¿Qué preguntas me ocupan ahora? 1. Quisiera saber qué determina la forma de los seres vivos. Es decir, ¿por qué existen los patrones de formación estructural que conocemos, en lugar de otros muchos posibles? 2. ¿Cómo es posible que, a lo largo de la evolución, las partes del cerebro que todos conocemos y que llevan el mismo nombre en todo el mundo animal no realicen las mismas funciones en los distintos animales? Por ejemplo, se mantienen, en muchos animales, las estructuras nerviosas situadas en las profundidades más centrales del cerebro. Y suponemos que todos ven o sienten de forma parecida. Pero no sabemos explicar por qué unos animales se valen de esas estructuras centrales para llevar a cabo una función sensorial, mientras que otros parecidos usan otras estructuras y destinan a las primeras a otra misión completamente distinta. Es decir, ¿cómo es posible que haya que repartir el territorio disponible (es decir, las partes del cerebro) y las actividades a realizar de nuevo una y otra vez con cada variante animal, en lugar de simplemente modificar ligeramente un plan común? 3. ¿Se puede medir el dolor o la incapacidad de manera objetiva? Creo que ese mundo permanece sumergido, puesto que es invisible, y no nos afecta permanentemente a muchos de nosotros, de manera que hemos aprendido a ignorarlo. 4. ¿Qué es un niño? ¿Un ser en potencia o un producto acabado en sí mismo? Muchos de los derechos de la infancia se basan en preservar el potencial que todo niño tiene, aunque no haya nunca garantías de que vaya a desarrollarse. De la misma manera, ¿qué potencial tiene un ser humano en estado vegetativo y cómo se puede determinar? ¿Basta con detectar cierto tipo de actividad cerebral en el lugar adecuado para suponer la consciencia? De forma análoga, ¿cuándo aparece la consciencia en un ser humano? El 60% de los embarazos gemelares terminan con el nacimiento de un solo niño. Esto se sabe mediante métodos que detectan embriones muy pequeños, la mayoría de los cuales se pierde en el curso del embarazo. Si ambos seres potenciales ya existen y se detectan, ¿por qué no mantener ambos embriones con vida, si fuere necesario artificialmente, a lo largo de toda la gestación? 5. ¿Qué es un ser humano al que le faltan partes? O, de otra manera, ¿cuál es el esquema mínimo que debe funcionar para que se acepte la consciencia? Algunos dirán: todos los seres humanos, independientemente de lo que sean capaces de hacer o mostrar, son seres humanos. Pero eso no es responder a la pregunta, sino emitir un juicio de valor moral. Los juicios morales delimitan territorios y responden preguntas como esta atendiendo a varios tipos de motivaciones, pero no tienen que atenerse a los hechos. No. La cuestión es puramente científica y más difícil: ¿cuándo es un ser humano autónomo desde el punto de vista de la consciencia? ¿Cuando lo demuestra mediante el habla o el movimiento; cuando siente dolor; o incluso cuando no manifiesta nada apreciable? Claramente, si el cerebro deja de funcionar, la persona, que antes fue consciente y ya no lo será, no sufrirá grandes consecuencias a partir de ese momento. No abogo aquí por los derechos de estas personas, sino que quisiera saber a qué ente biológico equivale exactamente lo que llamamos persona, y que proporción del lenguaje de uso diario prejuzga lo que científicamente puede que sea más complejo. Es decir, ¿es posible que una parte de los desacuerdos que existen sobre estos asuntos no sean más que un confuso juego de palabras?, y ¿desaparecerían algunos de estos problemas si nos atuviéramos estrictamente a lo que todos podemos observar?
La clave, creo que está en mi leyenda favorita sobre Aristóteles: no la que se refiere a que se convirtió, ya anciano, en un esclavo de su segunda mujer (lo cual tiene todos los visos de ser no una leyenda, sino algo muy probable), sino la que relata que, puesto que comenzó como biólogo, murió como biólogo mientras extraía unos crustáceos de unas rocas, llevado por el mar.
La observación y la experimentación son nuestras maestras. Y, si algo va a mejorar en el mundo, se deberá al mejor entendimiento de quiénes somos y por qué, más que a la lucha de ideas alejadas de la realidad.
Por tanto, y acabo, este es mi desarrollo científico. Es un proceso todavía en curso y de final incierto. Cada día que pasa soy consciente de que esas 24 horas ya no volverán y me planteo: ¿cómo es posible que hoy haya logrado tan poco de lo que me propuse? Y cada día estoy más ocupado y un poco más cansado, pero el poder desarrollar la capacidad crítica y descubrir las verdaderas fuentes de conocimiento creo que ha merecido la pena. Como mi padre, espero trabajar por dejar el mundo mejor que lo encontré y después salir silenciosamente.
1. Pablo Neruda
2. G. Leibniz, inédito
3. Gilles Deleuze, hablando de I. Kant
4. Baruch Spinoza, Tratado Teológico-Político
5. Don Quijote
6. El hombre nace libre, pero por todas partes anda encadenado
7. R. G. Collingwood, Autobiografía
8. Tomás de Aquino, Comentario a De Anima de Aristóteles
9. Averroes, varios comentarios de diferente extensión a De Anima de Aristóteles
10. G. Leibniz
11. John Wilkins
12. El Congreso
13. Salvo Duns Scotus y Guillermo de Ockham
14. Nuevo Testamento
15. G. Hegel
16. Kant, dedicatoria a la CRP
17. G. Handl, Ottone, re di Germania, ópera
18. Domingo Blanco
19. R. G. Collingwood, Autobiografía
20. F. Nietzsche
21. Neuronismo o reticularismo, edición de 1952
22. G. Leibniz
23. De Anima
24. Anthony Kenny, Peter Hacker and Michael Bennett
25. Kant, Ideas para una historia universal desde un punto de vista cosmopolita
A continuación, texto íntegro de la 'laudatio' que el académico de número Francisco J. Carrillo pronunció en nombre de la Academia de San Telmo:
"Dar la bienvenida a un nuevo Académico Correspondiente no se reduce a una familiar tarea en este caso. Las fuerzas extrañas del cerebro, ese cerebro dentro de los límites de la mera razón, como algún día se interrogó, nos interrogó el Académico que hoy recibimos, constituye su mayor pasión.
Mis palabras estarán cargas de su sabiduría, fruto de numerosos diálogos de aprendizaje, como todos ustedes van a comprender.
Evocar la persona del nuevo Académico, su trayectoria personal, podría ser tarea inútil con los medios tan inseguros de la palabra, sobre todo, ante el docto discurso que acabamos de apreciar. El Dr. Pascual, se dice en un apunte autobiográfico, comienza delimitando los rescoldos que aún quedan esparcidos como testigos de las incursiones fallidas en terrenos repletos de pseudoproblemas y sofismas, para centrar el diálogo en la lógica molecular que rige la maquinaria de la mente. También está ese otro camino, ensoñación que no tuvo lugar, de las sirenas de Ulises, de la simple acumulación de aparentes conocimientos inservibles. ¿En qué estado hubiese llegado a Ítaca o a la isla Zembra si no hubiese optado, Ulises, por escaparse del desafío de las arpías?
En estado de científico transdisciplinar, el Profesor Pascual dedica parte de su tiempo a Aristóteles, Spinoza, Leibniz y Kant. ¿Cómo podría ser de otra manera para un investigador de ese cerebro que actúa, se manifiesta, llega a usar los medios tan convencionales de los fonemas y de los sentidos con la finalidad de socializarse? Ese cerebro tan desconocido, que llega a dañarse y que hay que repararlo, si se puede. El camino es largo y el paisaje submicroscópico se asemeja más a un mundo sublunar que a territorio certero, pero la primera etapa la catalogación de las herramientas y modos del cerebro- está ya concluyendo. Espera ahora el reto de manipular y rectificar los problemas sobre los que podamos ejercer algún control, afirma el Dr. Pascual. En suma, nos encontramos en un maravilloso taller.
Los profanos, que somos casi todos, observamos a los hombres confundidos con la naturaleza; asumen o se escapan, que fue la opción de Ulises. Ulises huyó. ¿Y si no hubiese huido embriagado por el mar de sus sueños? No podemos saber el resultado de un encuentro con las sirenas-arpías tan bellamente escenificadas en uno de los más hermosos mosaicos del Museo de El Bardo en Túnez , adonde alcanzó a acostar el mítico navegante. Fue una ocasión perdida, como tantas otras, para el conocimiento. Pero la razón de Ulises le indujo a no conocer lo desconocido. Le embargó el pavor. Actuó en él ese mecanismo, que creemos es interactivo, entre razón y conocimiento empírico; entre razón, sueños y espacios metafísicos. En realidad, Ulises utilizó la libertad del desencuentro impulsado por el fardo de la obsesión de regresar a casa. Fue selectivo como toda mente humana. Nada hay que decir sobre la decisión que tomó, de igual manera que nada habría que decirse si se hubiese dejado seducir por los cantos de las sirenas. Tanto Ítaca como las míticas sirenas eran opciones válidas. En ambos destinos se habría encontrado, una vez más, con nuevos desconocidos inconmensurables. Es posible que el progreso de la humanidad, en su caminar, nunca pueda esquivar el eterno retorno para cargar las pilas y seguir adelante en un lento flujo y reflujo. De no ser así, ¿cómo Occidente continúa mayoritariamente aristotélico y que, a cada paso, nos reencontremos con los mitos antiguos travestidos en modernidad o posmodernidad? A veces olvidamos que los otros Continentes poseen su propia mitología, su propia filosofía que incluso llega a transmitirse por tradicional oral sin las huellas de lo escrito. El eurocentrismo mediterráneo ha muerto. Hay consenso, si no unanimidad: nuestra mente encuentra líneas rojas, más bien diría muros en el espacio, para desvelar el misterio de los grandes orígenes en cualquier lugar del Planeta. Y esa misma mente, cuya capacidad de adaptación está probada, nos impulsa a la modestia de poder ir explicándola y reparándola. Creo que Juan Manuel Pascual está colocado en la investigación de punta y en la clínica más avanzada de ese gran taller de estudio y de reparación, con los pies en la tierra y el corazón, como Ulises, guiado por las estrellas.
Si el Profesor Pascual entra en la Filosofía, el Arte, la Literatura es porque, al investigar el cerebro y sus manifestaciones complejas, no las puede marginar. Existe inquietud ante los medios tan inseguros, insisto, de la palabra y de los signos que recrean a las llamadas bellas artes, siendo él mismo asiduo lector de las manifestaciones de los mecanismos de la razón que, a decir verdad, ignoramos.
Se nos aparece una gran inquietud silenciosa que sobrevuela el mundo al verse desprovista la razón de su fundamento ético. Poco importa si así fue en tiempos de bonanza o si lo es tiempos de vacas flacas. El síndrome del Titanic puede servirnos de expresiva referencia: mientras le buque se hundía, la orquesta, ajena a la catástrofe, seguía interpretando a Strauss.
¿Cómo no preocuparnos hondamente ante el frágil consenso mundial de rechazo a la clonación humana que puede romperse en la clandestinidad de algún laboratorio?
Menos nos preocupa la posición de Stephen Hawking sobre la existencia de Dios. No es científica ni objetiva, pues, en realidad, la Ciencia nada puede decir de los primerísimos instantes del origen del universo. No puede afirmar la no existencia de Dios ni su existencia, pues ninguna teoría física ha podido remontarse hasta los primeros instantes. Es asunto de la metafísica. Como dice el eminente Profesor Connerade, se puede llegar aún más lejos, pues los mismos principios de la descripción de un sistema físico no se aplican en ese primer instante. La Ciencia se fija una clase de horizonte del primer instante, en cuyo interior no puede saber nada.
Un tercer campo de reflexión para la mente humana es la llamada crisis económico-financiera global, consecuencia de la ausencia de una ética universal y de la marginación del ser humano por aquellos que mueven los hilos del capital financiero especulativo sin regulación alguna.
No sólo le corresponde la Ciencia respetar una ética universal que debería llegar a ser denominador común del pensar y del hacer de la persona humana como referencia fundamental y no como instrumento subsidiario. Gran desafío para la mente y la razón que pueden circular, libremente, por las autopistas que creemos ser paralelas, sin saber si son convergentes, pero no excluyentes, entre ciencia y metafísica.
Ya decía Lawrence Durrell, como constante existencial, que, a cada avance de lo conocido a lo desconocido, aumenta el misterio.
Juan Manuel Pascual es profesor de los departamentos de neurología y neuroterapéutica, fisiología y pediatría de la University of Texas Southwestern Medical Center. Esta institución comprende un conjunto de 50 edificios de investigación y 5 hospitales, reuniendo un total de 2.200 camas hospitalarias. La universidad consta de 2.200 profesores de medicina y suministra atención médica a unos 2 millones de personas anualmente, independientemente de si posean seguro sanitario o recursos económicos. De hecho, sólo en 2012, la Universidad destinó 123 millones de dólares a la atención médica a indigentes e inmigrantes ilegales. En este momento, el claustro de su centro incluye a 5 premios Nobel en medicina o fisiología, de los cuales uno de ellos (Alfred Gilman) contrató a Juan Manuel Pascual cuando éste era profesor de la Universidad de Columbia y aquél era decano de la fcultad de medicina en Texas. En la actualidad uno de sus colabores más cercanos es Bruce Beutler, que recibió el premio Nobel en 2011.
La especialidad clínica de Juan Manuel Pascual es la neurología infantil y su especialidad científica, la biofísica molecular. Dirige el servicio de enfermedades raras y desconocidas del centro médico, que atiende desde recién nacidos hasta a ancianos. Una gran parte de sus pacientes procede de otros estados norteamericanos y de otros países. Paralelamente, dirige un laboratorio de investigación centrado en varios aspectos del cerebro, comprendiendo desde la estructura molecular hasta la terapéutica humana, pasando por la generación de modelos animales de enfermedades cerebrales humanas. Tan sólo en 2012, recibió el premio al mejor mentor de investigación del hospital infantil de Dallas y el premio al mejor neurólogo por decisión de los pacientes del centro médico. En 2013 recibió una cátedra vitalicia, establecida en su honor por la familia de una paciente suya de 3 años de edad, por sus contribuciones a la neurología infantil, convirtiéndolo en el titular más joven de dicha distinción en la historia de la Universidad.
Viajero y conferenciante incansable, es miembro ejecutivo del consejo editorial de la revista de neurobiología Neuroscience Letters y de la revista científica The Neuroscientist. Es coautor de 17 tratados de filosofía, neurología y pediatría y autor de cerca de una centena de artículos científicos publicados en revistas del más alto índice de impacto. Es coeditor, junto al profesor Rosenberg, del tratado de referencia Bases Genéticas de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas de Rosenberg (5ª edición). Asimismo, ahora está escribiendo el nuevo tratado Principios de las enfermedades progresivas y degenerativas de la infancia, que será publicado por Cambridge University Press en 2015. Este tratado inaugurará un nuevo campo de la medicina, como son las enfermedades degenerativas cerebrales de los niños y todas las demás causas de pérdida de las facultades mentales en la infancia.
Los laboratorios del Dr. Pascual se componen de investigadores procedentes de prácticamente todos los ámbitos de la ciencia, que, a su vez, se convierten en investigadores de éxito ya mucho antes de independizarse.
Su trabajo de investigación se centra en cuatro aspectos relacionados entre sí, todos ellos de complejidad semejante: Primero, se sabe que hay fenómenos tan simples -pero también tan complejos- como el funcionamiento molecular del sistema nervioso, que reviste una serie de peculiaridades que incluso todavía hoy son de difícil explicación. Se sabe también que la inmensa mayoría de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas está vinculada a anomalías de índole molecular, que, por tanto, requieren de explicaciones moleculares. El cómo se traduce estas anomalías de la estructura molecular y atómica en alteraciones funcionales, y, finalmente, en enfermedades del sistema nervioso constituye su línea de investigación más básica. Segundo, en el laboratorio se generan y estudian animales transgénicos que replican enfermedades neurológicas humanas. La ventaja -sin precedente- de estos animales es que permiten trabajar con un cerebro completo, en lugar de con células aisladas. La razón es que el funcionamiento del sistema nervioso es muy diferente in situ a cómo es en el tubo de ensayo. El laboratorio ha desarrollado métodos para el estudio del cerebro del animal completo, en lugar de estudiar una suma de partes inconexas, y los resultados son insólitos. Ahora está aplicando estos métodos al cerebro humano sirviéndose de tecnología como la resonancia magnética. En tercer lugar, el profesor Pascual realiza ensayos clínicos en pacientes con nuevos tratamientos desarrollados en sus animales de experimentación. Este aspecto de su investigación es quizás el más complicado, al tratarse de enfermos con problemas neurológicos serios en los que otros tratamientos han fracasado. También se trata del campo de investigación más regulado y sometido a escrutinio por parte de las instituciones responsables de la salud humana. Por último, un aspecto más enigmático para nosotros, pero no menos importante para él, es la adquisición de la conciencia por el ser humano. El enfoque con el que está abordando este terreno es por ahora- más reflexivo que experimental y está basado en los caminos abiertos por otros como Aristóteles. Una gran parte de este trabajo se centra en cuestiones preliminares, como es el aclarar confusiones lingüísticas con respecto a lo que se conoce por mente, sentencia o autonomía que, según él, contaminan mucho de lo que se ha escrito y se supone cierto en filosofía y en neurología. Un aspecto a destacar: sus actividades de proyección más social es la lucha implacable contra la trivialización del conocimiento, especialmente en torno al cerebro, que padece la sociedad actual, plagada de divulgadores de errores y concepciones inservibles para el avance de la ciencia y la participación productiva de la sociedad en la misma.
Retrocediendo en el túnel del tiempo, Juan Manuel Pascual Fernández nace en Málaga, en donde realizó sus estudios primarios y secundarios, ingresando en la Facultad de Medicina con 17 años. Casi todo su expediente académico contiene Matrículas de Honor. Trabajó con el Nobel Severo Ochoa en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se doctoró, con recomendaciones escritas de Ochoa, en Estados Unidos, en donde recibió el estatus de investigador y profesor sobresaliente de interés nacional.
Escribió en El Mito del progreso, lo siguiente: Incontables hallazgos históricos e ideas son periódicamente re-descubiertos o re-inventadas a causa del olvido porque la memoria frecuentada por la mayoría de los hombres sólo devuelve lo depositado en ella de forma torpe y deteriorada, como sombras proyectadas en una caverna que huyen de la luz externa. Tan sólo unos pocos individuos conversan con los hombres de todo el mundo, presentes y pasados, a la manera soñada por Luciano de Samósata, sembrando, mientras viajan, las semillas que la humanidad restante cosechará más tarde. La aspiración leibniciana de una comunidad intemporal de hombres que abarque el universo entero trabajando colectivamente por acrecentar y sistematizar el saber ya había sido esbozada por John Wilkins sobre las utopías de otros, pero nunca ha parecido estar más lejana de nosotros.
Al felicitar efusivamente al Excmo. Sr. Dr. Juan Manuel Pascual Fernández con la alegría que nos genera su ingreso -y hoy su presencia- en esta Academia malagueña e isabelina, deseo poner de relieve que recibimos ante todo, a un médico malagueño que anuncia desde hace tiempo la necesidad de un nuevo humanismo, al que contribuye sin descanso, desvelando opacidades. Nos recuerda a aquellos médicos de sala de antiguos hospitales civiles que conocían a sus pacientes por sus nombres y de memoria a sus historias clínicas. ¿Será un conjuro inexcusable aquellos hermosos versos del Manuel Alcántara, maestro de poesía, cuando soñaba volver al aire donde cabe todo lo que se ponga"?.
Creo no equivocarme, al terminar estas palabras, si afirmo que afortunadamente Juan Manuel Pascual Fernández es, ante todo, el médico del pueblo quien, a la caída de la tarde, era capaz, también, de escribir novelas como Jarrapellejos o entrar en el sueño de la mano de La Noche oscura del alma.
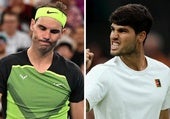








Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.