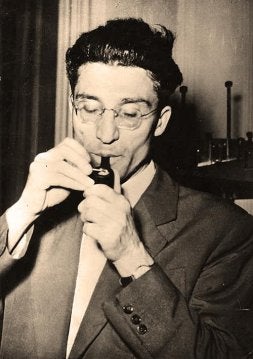
La enfermedad de Dostoievski
JOSÉ ANTONIO GARRIGA VELA
Viernes, 30 de enero 2009, 04:13
Publicidad
ESTOY aquí, sentado y con unas décimas de fiebre, intentando escribir este artículo. Me gustaría estar tumbado en la cama, pero los escritores no ... nos podemos permitir ponernos enfermos. Nadie hace el trabajo por nosotros. Nos pueden sustituir pero el resultado del trabajo será radicalmente distinto y además dejamos de cobrar. Así que me abrigo y me siento delante del ordenador. Me consuela pensar en todos aquellos escritores a los que la enfermedad les influyó favorablemente. Veo el sufrimiento de Rilke, de Byron, de Kafka, de Larra, de Pavese, de Goethe, de Stendhal. La enfermedad ha perseguido a algunos grandes escritores y en algunos casos ha beneficiado el resultado de su obra. Seguramente hay enfermedades que estimulan la sensibilidad. He leído que esto sucede con una clase de epilepsia de tipo parcial que se diferencia de la más común en que no provoca ninguno de sus desagradables efectos, sino que la causa una pequeña irritación en el cerebro y el paciente manifiesta síntomas afectivos, de placer y felicidad. Los síntomas siguen un proceso común: primero una luz, luego la parálisis corporal, seguida de alucinaciones, y por último una sensación placentera. Ha sido llamada la enfermedad de Dostoievski, pues la padeció el escritor. En cierta ocasión, le escribió estas líneas a un conocido a propósito de la enfermedad: «Acabo de padecer tres ataques de epilepsia. Nunca los había sufrido tan intensos y en tan poco tiempo. Después de esos accesos no puedo trabajar, ni escribir, ni siquiera leer durante dos o tres días. Mi cuerpo y mi cerebro se niegan a obedecerme. Ahora que ya lo sabe usted, ésta es la razón por la cual no he contestado antes su carta. Le suplico que me perdone». Tales palabras dan la impresión de ser más bien una disculpa que un argumento a favor de la enfermedad. Sin embargo, durante esa misma época Dostoievski estaba escribiendo una de sus obras maestras: 'El idiota'. Un personaje de esta obra, el príncipe Mishkin, sufre del mismo mal: «Su cerebro parecía incendiarse por breves instantes, a la par que en un extraordinario impulso todas sus fuerzas eran tensadas al máximo. La sensación de estar vivo y despierto aumentaba diez veces más en aquellos instantes que deslumbraban como descargas eléctricas». La obsesión por las calamidades físicas que dificultaban su trabajo intelectual persiguió a Dostoievski hasta la muerte. Dos años antes de que ésta acaeciera, confesó: «A medida que voy envejeciendo, más dificultoso me resulta el trabajo. En consecuencia, acuden a mi mente pensamientos para los que no encuentro consuelo, pensamientos sombríos...». Tenía cincuenta años y escribió, en medio de su desconsuelo, 'Los hermanos Karamazov'.
El poeta John Keats murió a la edad de veintiséis años y escribió lo mejor de su obra durante los dos años de enfermedad que precedieron a su muerte. «Fue precisamente éste el momento de la madurez extraordinaria y casi milagrosa del pensamiento y las facultades del poeta», escribe A. Nicoll. Leopardi compuso, ya minado por la enfermedad, sus 'Canciones fúnebres' y 'Retama', que marcan el momento cumbre de su creación. Otro poeta romántico, Heinrich Heine, sufrió durante los últimos años de su vida una enfermedad medular que le mantuvo inmóvil en un lecho que él llamaba su «tumba de colchones». Convertido, según su expresión, en «Heine dolorosus», mantuvo viva su ironía y sus facultades poéticas. Escribió en el lecho del dolor los 'Cantos hebreos' y 'Lazarus'. La escritura le sirvió de antídoto contra el pesimismo que le asediaba día y noche: «El sueño es bueno, pero la muerte lo es más; sin embargo, mejor sería aún no haber nacido nunca».
En la biografía de Cervantes, que escribió Sebastián Juan Arbó, se detiene en los años del autor posteriores a la publicación del 'Quijote', cuando una serie de escabrosos avatares familiares le amargaron los últimos años de existencia. Cervantes, dice Arbó, nos inspira piedad, como nos la inspira «Edgar Poe, perdido en los bajos fondos de Baltimore y buscando consuelo en el alcohol, para caer definitivamente una noche delante de una taberna; la que nos inspiran Baudelaire y Gerardo de Nerval; la que sentimos por Mogol cuando le vemos debatirse entre la espesa maraña de sus alucinaciones, impotente para terminar su gran obra, y a quien se ha de hallar muerto, todavía joven, ante las santas imágenes donde se pasaba la noche rezando sin poder hallar la luz que buscaba; la que nos inspira Torcuato Tasso, perdiéndose en la noche de su locura; y tantos otros que no supieron o no pudieron levantarse sobre sus infortunios, y sucumbieron en el combate».
Mi enfermedad es leve y pasajera. Una excusa para apartarme durante algunos días del ruido. Este mínimo malestar me ha impulsado a pensar en esos otros escritores como Goethe, que fue ministro y ganó mucho dinero, pero que confesaba al poeta y escritor Eckermann: «Se me ha considerado como un favorito de la fortuna. Pero mi vida no ha sido otra cosa que fatiga y trabajo». O como Stendhal, que fue diplomático y que sufría por cada línea escrita hasta el punto de decirle a su amigo Laverland: «Te escribiré más cuando me encuentre menos atormentado». Ni siquiera la obtención del premio Nobel cura de la insondable melancolía en la que el creador de mundos imaginarios se halla inmerso. La melancolía es, a fin de cuentas, una enfermedad de la inteligencia. Tal vez tenía razón Pavese cuando escribió: «Todos los poetas se han atormentado, se han asombrado y han conocido la dicha».
Suscríbete durante los 3 primeros meses por 1 €
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
