La Palmilla se convierte en un laboratorio de convivencia
La barriada malagueña ha experimentado un profundo cambio en los últimos años y se ha convertido en el distrito de la capital que acoge a un mayor número de inmigrantes
Juan Cano
Domingo, 6 de noviembre 2016, 00:32
La calle bulle y el puesto de Abdullah está lleno. «¿Cuánto?», le pregunta un compatriota que sostiene entre las manos una tableta Samsung con el cristal roto. «Y la mesa, ¿qué vale», interrumpe un joven gitano con bolsas en las manos. Abdullah, un tipo delgado y muy hablador, no da abasto. Alguien podría pensar, con semejante trasiego, que no le da tiempo ni a valorar correctamente los artículos, pero su cabeza va a mil. «Yo sé lo que valen las cosas», advierte, sin soltar la tableta de las manos. Y hoy tiene buena mercancía. Al final, se la entrega a su paisano por ocho euros «tranquilo, funciona», dice, llevándose la mano al pecho a modo de garantía mientras intenta cerrar el precio de la mesa, de color blanco y algo desconchada por el uso. «Haz tú una oferta», propone el marroquí, que tiene 30 años pero aparenta algunos más. Él pide cinco. El cliente ofrece uno. No hay trato.
El regateo no termina nunca y la puja no tiene límite a la baja. «Lo quieren todo por 50 céntimos, pero hay cosas que valen mucho más», se queja el marroquí tras venderle unos zapatos casi nuevos a Carmen, otra vecina del barrio. «Lo que no han sido capaces de hacer los españoles, lo han hecho ellos», dice el joven gitano que rechaza la mesa, y añade: «Esto parece un zoco de Marrakech».
Pero no lo es. El rastro más barato de Málaga, ilegal, que no clandestino, se instala de lunes a sábado en el antiguo cauce del arroyo y simboliza la Torre de Babel en la que se ha convertido el barrio de Palma-Palmilla. En él conviven una decena larga de nacionalidades: españoles, marroquíes, rumanos, nigerianos, senegaleses, guineanos... Entre los clientes predominan los primeros. Entre los vendedores, los segundos. «Aquí no sacas mucho, lo justo para comer», comenta Abdullah, que mantiene con su trabajo en el rastro a su pareja española y a la hija de ésta.
Palma-Palmilla, con 30.727 habitantes empadronados, se ha convertido en el mayor laboratorio de convivencia de la capital. Aunque el distrito comprende también la zona de La Roca, el barrio queda delimitado por la avenida Valle-Inclán, el río Guadalmedina y el Monte Coronado, y alberga seis barriadas más pequeñas: La Palma, La Palmilla, Virreina, 26 de Febrero, 720 viviendas y 530 viviendas. Las primeras casas del barrio, unos corralones verticales en la zona de 26 de Febrero, se levantaron en los años cincuenta. Más tarde, en los setenta, se instalaron las primeras casas prefabricadas de color gris y amarillo donde ahora está el centro de salud, en las que se reubicó a vecinos de otras zonas deprimidas como La Trinidad o El Perchel. La droga, de la mano de la marginación y la falta de oportunidades, acabó convirtiendo el barrio en un gueto, con sus propias leyes no escritas para saldar cuentas pendientes, al que sólo han conseguido acceder los inmigrantes. «Ya no es un barrio vetado», advierte el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade. «Y han sido los propios ciudadanos, con ayuda de las administraciones continúa los que han dado un paso adelante para que saliera de la marginalidad. Para eso ha habido que buscar líderes vecinales capaces de arrastrar al resto».
Actualmente, no hay ninguna otra zona de la ciudad que soporte esa presión migratoria, esa mezcla de culturas y nacionalidades, en apenas 25.000 metros cuadrados. El 11% de los habitantes censados son extranjeros (3.459), aunque la población real, la que no figura en ningún documento porque, para empezar, carece de papeles, es mucho mayor. «Sabemos que hay grupos de inmigrantes que tardan mucho en empadronarse, porque consideran Málaga un lugar de transición», reconoce el edil, quien calcula que hay «cerca de un centenar» de nacionalidades diferentes conviviendo en el distrito, que ha organizado para el próximo día 21 la Semana de las Culturas, en la que habrá talleres, exhibiciones de bailes típicos, comidas y mesas de debate sobre interculturalidad, esto es, «una oportunidad para mezclarnos y romper el tabú del miedo a lo desconocido».
La llegada masiva de inmigrantes se explica principalmente por el precio de la vivienda. En la barriada se pueden encontrar inmuebles de alquiler desde 250 euros y abundan los pisos patera en los que hay más familias que habitaciones. Los caseros no controlan cuántos inquilinos conviven en ellos porque no son los verdaderos propietarios o no tienen ni un solo papel que lo demuestre, según explican desde el Proyecto Hogar del plan comunitario impulsado por el Ayuntamiento. Carlos Torres (47 años), nacido y criado en el barrio, es uno de sus miembros: «En el año 1975 se concedieron viviendas de protección en Huerta de La Palma, pero al poco tiempo empezaron a venderlas sin contrato de por medio, han ido pasando de unas manos a otras y no se sabe quién es el titular. También hay pisos embargados por los bancos que han sido okupados e incluso alquilados por terceros, y hay gente que está pagando alquileres a arrendadores que no son los legítimos dueños». Un veterano policía que conoce el barrio como la palma de su mano recuerda algunas situaciones dantescas: «Nos han llegado denuncias de ancianos que habían sido hospitalizados o que sencillamente habían salido a hacer la compra y que, al volver a su domicilio, se lo encontraron okupado».
La situación es generalizada, pero se agudiza en La Palma, sobre todo en los edificios más altos que están situados a la espalda de la calle Cabriel. «Llevamos años reclamando a la Junta un decreto que lo regule», insiste Carlos. Lo cierto es que hubo un intento de poner orden en el caos y tratar de adjudicar las viviendas a sus dueños reales, siempre que demostraran documentalmente la propiedad. Hubo quien llevó una servilleta firmada por (se supone) las partes como contrato de compraventa.
La vivienda es, al mismo tiempo, problema y solución. «Los inmigrantes llegan sin papeles y sin medios, y aquí al menos encuentran un lugar donde vivir porque los alquileres son más asequibles», expone Antonio Jiménez (48 años), uno de los curas del barrio, quien matiza: «Son pisos en mal estado que, encima, les alquilan a precios muy altos. No hay contrato, ni interesa que lo haya». Manuel Sánchez (30 años), otro de los dinamizadores del plan, interviene: «Cuanto más vulnerable es la población, más fácil es extorsionarla».
El local del Proyecto Hogar está en los bajos de un colorido edificio de los bloques nuevos de La Virreina y es el lugar donde se vertebra la convivencia y se abordan los problemas del barrio. SUR ha asistido a una de sus reuniones. En torno a la mesa se sientan representantes de las principales comunidades que conviven en La Palmilla, a excepción de la gitana, que no ha asistido. Christina Nwokeji es la presidenta de la Asociación de Mujeres Nigerianas. De sonrisa permanente, fue una de las primeras en llegar al barrio «he aprendido hasta la cocina española», confiesa donde vive con su marido Anselmo, que se dedica al diseño web, y sus dos hijos. «Los inmigrantes pagamos los alquileres más caros por vivir en las peores casas», critica, y añade: «A un marroquí le piden 350 euros por un piso cuando a nosotros (la comunidad subsahariana) nos lo alquilan por 400 ó 500. Si no aceptas, vives en la calle. Y encima, cada dos semanas vienen diciéndote: dame 20 euros, dame 50 euros. Es un problema racial, porque no le ocurre a otras nacionalidades».
«No parecía Europa»
A su lado, su amiga Rose Marie Omoh, que se gana la vida como empleada del hogar, asiente y admite que, cuando llegó al barrio, hace ya 13 años, tuvo miedo. «Aquello no parecía Europa», recuerda. Alquiló una habitación muy pequeña por 10.000 pesetas con su marido. «Esa noche pensé que al día siguiente me volvía a mi país». Decidió quedarse y ahora está contenta con su vida aquí, aunque sigue sin gustarle «cómo se portan algunos con nosotros». También los españoles padecen los «trapicheos» de la vivienda, sobre todo los «hijos de La Palmilla, que están volviendo al barrio por el efecto de la crisis», apunta Sagrario Goñi (57 años), portavoz del Proyecto Hogar.
Ramona Ursu (37 años) y su marido también se decantaron por el barrio porque «aquí te podías permitir una buena vivienda con el dinero ahorrado; el que quiere trabajar, puede estar bien en La Palmilla», explica la representante de la comunidad rumana, que es intérprete en la comisaría y en los juzgados. Boyka Angelova (42 años), de la Asociación Rosa Búlgara de Málaga, «la flor más famosa» en su país, vino a España hace 12 años «a la aventura». «Me acogió una amiga que vivía aquí. Me lo pintaron como un barrio peligroso, pero no es así. De hecho, lo estoy recomendando a mis compatriotas».
Abel Babá El Mokhtar (39 años) es el último en intervenir en la reunión. Es mediador intercultural, representa a la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo del Norte de África, y colabora desde hace ocho años con Proyecto Hogar en Palma-Palmilla. «La percepción del barrio es negativa tanto del que vive aquí como para el de fuera, ya sea por estereotipos, por desconocimiento o por conflictos del pasado, pero La Palmilla ha cambiado mucho. Hay marroquíes que se llevan a sus hijos a otros colegios porque piensan que la educación aquí no es buena, cuando en realidad existen muy buenos recursos».
El colegio Doctor Gálvez Moll es el más antiguo del barrio y una referencia educativa en la ciudad. Gema, una de las maestras de Primaria, conduce por la calle a una caterva de niños de seis años; siete son españoles, todos de etnia gitana; cuatro marroquíes; tres nigerianos y un rumano. «En algunas clases, como en ésta, hay más extranjeros que españoles», cuenta la docente. «Sigue habiendo cierto rechazo al de fuera, sobre todo cuando se producen casos como la crisis del Ébola los niños negros se vieron aislados y nadie quería sentarse con ellos en el comedor, pero luchamos para evitarlo con actividades en grupo». El único problema que representan los extranjeros es que «algunos llegan sin escolarizar y se incorporan a cualquier curso por su edad, a veces sin saber español», explica Gema, que apostilla: «Pero en cuanto al nivel académico, los inmigrantes llegan a rendir más que los españoles por el empeño de sus padres en que estudien».
«El chino es el negro»
En una cafetería sin rótulo de la calle Deva desayunan Mari Carmen, Marian, Juana y Almudena, cuatro mujeres que llevan «toda la vida» en el barrio. «Los primeros en llegar fueron los marroquíes y después los negros», coinciden. Juana interviene: «Yo le vendí mi piso a un negro. No sé de qué país. Le dieron la hipoteca hace ocho años y allí sigue». Critican que las instituciones «ayudan más al extranjero que al español» y acusan a los inmigrantes, especialmente a los subsaharianos, de haber «invadido» el barrio con sus negocios y sus costumbres. «Se han quedado con todas las tiendas, los bares, los locales de ocio...». De hecho, en La Palmilla «no hay ni una tienda de chinos, el chino aquí es negro. Si te quedas sin bombona o sin tabaco a las tres de la madrugada, vas al negro de detrás de la plaza de los Verdiales».
Mientras apuran el café, dos mujeres caminan calle abajo vestidas con chilaba y el hijab, un pañuelo que les cubre la cabeza y el cuello, pese a que luce el sol y hace tiempo de verano. «Cada día hay más así», protesta una de ellas al verlas alejarse. «Yo eso no lo entiendo. Si vienes a España, vive, habla viste como los españoles. Hablan perfectamente castellano, pero sólo cuando les interesa».
«¡Claro que tenemos calor!», reconoce una joven marroquí de 28 años (los últimos ocho en La Palmilla) que empuja un carrito de bebé. Lleva pañuelo y una camisa a cuadros negros y rojos de manga larga. «Nadie me ha impuesto esta forma de vestir, es mi costumbre. Algunas me preguntan por qué voy tan tapada. Yo les respondo: Y tú, ¿por qué vas tan desnuda? En mi país viven muchos españoles y visten como quieren sin que nadie se meta con ellos», cuenta la mujer, que no quiere dar su nombre. «Yo no he percibido racismo, tengo amigas de muchas nacionalidades aquí, pero algunas mujeres marroquíes sí me cuentan que les hacen comentarios despectivos por su vestimenta».
Abdul y Abder, fontanero y albañil en paro que viven de los chapús y las ayudas, tienen la receta de la convivencia: «Si respetas a la gente, la gente te respeta. Cada uno tiene su religión, y nosotros tenemos la nuestra». Abdul, que ha vivido en otras ciudades, considera que aún queda «un poquito» para conseguir la integración en La Palmilla: «Tienes que viajar para saber qué significa la inmigración. Ir a Madrid o a Barcelona. Aquí queda más tiempo para llegar a eso. Nuestros hijos lo verán». Su mujer lleva pañuelo aquí apenas se ven burkas, dice y no ha sido ajena al rechazo. «Alguna vez le han dicho vete, mora, pero poca cosa más», reconoce con una sonrisa mientras se sienta con su amigo a tomar té en un bar junto al rastro. Todas las demás mesas están ocupadas por marroquíes. «Esto es como una peña», explica Simo III precisa, porque hay dos más que se llaman como él en el barrio. «Cada nacionalidad tiene sus locales. Hay bares para musulmanes (cinco), para africanos (subsaharianos), españoles...» Su visión es menos idílica. No hay convivencia, sino coexistencia, «menos cuando juegan el Madrid o el Barça, ahí sí nos juntamos todos y la cola de gente en el bar llega a la carretera». Su primo está detrás del mostrador preparando té dulce para ambos. En la vitrina no hay tapas, sólo zumos naturales, lechugas, tomates y cebollas cortadas para la guarnición de los pollos «al estilo moruno».
La tienda de Santi, el súper Sur de la calle Antonio María Isola, ha adaptado sus estanterías al cambio de clientela. «Tengo pollo y ternera halal para los clientes marroquíes. Los rumanos no compran mucha comida, principalmente cordero y borrego, pero sí consumen mucho Red Bull y café. Han puesto de moda una bebida energética que se llama Blue Chamaleon y que sale a 25 céntimos la lata. Ellos vienen con un euro y piden: Dame cuatro energizantes. He llegado a vender 2.000 cajas en un mes». Detrás del mostrador de la carnicería está Ilham, una mujer marroquí que llegó a La Palmilla con su exmarido y sus dos hijos. «Aquí todos me llaman Eva; me lo puso la madre del dueño porque mi nombre era muy difícil de pronunciar. Aquí nos acogieron bien, somos como una familia. ¡Todos nacimos a los nueve meses!», bromea la joven, que asegura que a la tienda vienen ya más clientes extranjeros que españoles. «Tengo un congelador lleno de la carne que consumen los subsaharianos», interviene el dueño. «Aquí vendo charqui (carne seca para guisos), caulet (pierna de cordero), okra (un pimiento pequeño), kinni (riñones), tru (nuez de la vaca)...», recita de memoria.
Santi lleva desde muy joven en el barrio y ha visto «de todo», incluidos los estragos de la droga. Pero hay algo que todavía le sigue llamando la atención: «Aquí, tenga o no dinero, todo el mundo desayuna en el bar». Mari Carmen, Marian, Juana y Almudena siguen de tertulia en la misma mesa de la cafetería. «Cuando hacen de comer, huele todo el bloque», comenta una de ellas, refiriéndose a los guisos de los subsaharianos. «Pero yo no soy racista corrige al instante; son muy serios para pagar y, si te ven cargada con la compra, te ayudan, cosa que no hacen muchos españoles. Un tío mío le tiene alquilada la casa desde hace siete años a unos negritos y no han fallado ni un mes». Al escuchar a su amiga, Almudena interviene: «Yo estoy casada con un paquistaní y él se baña todos los días, igual que yo. Ni viste ni hace cosas raras, es como cualquiera de nosotros».
Johnson (40 años) vende ropa en el rastro del río y regenta una peluquería en La Palma. El local está lleno, pero no hay nadie cortándose el pelo; es también un punto de encuentro para sus compatriotas. «En La Palmilla alquilé un piso por 400 euros con unos amigos, pero no me gustaba el bloque porque estaba muy sucio y me mudé a La Palma. Se vive bien. Si no te metes con nadie, nadie se mete contigo», cuenta el ghanés, un tipo enorme que practica boxeo y kárate. «El primer gimnasio de La Palmilla lo creé yo», avanza Jesús Rodríguez, alias El Chule, en una de las mesas de Er Banco Güeno, un comedor benéfico que él mismo impulsó en la antigua sucursal de Unicaja, okupada desde 2012. El antiguo despacho del director es ahora la Oficina de Derechos Sociales, donde se presta asistencia jurídica y social a los vecinos. No ha quedado un solo cajero en el barrio, a excepción del que hay en el extremo norte de la Virreina.
El Chule es un hombre distinto del que nació y se crió en La Palmilla, en el seno del clan de Los Charros. Tocó fondo en la prisión, «pero a mí no me cambió la cárcel, sino Jesucristo», repite una y otra vez. «Me metía de casi todo. Estaba perdido. Llevaba muy mal camino, y él me rescató». El Chule es ahora un gitano corpulento con la cabeza afeitada y una barba profética que se ha convertido en uno de los líderes vecinales. Su gimnasio, afirma, ue uno de los primeros eslabones de la integración en La Palmilla: «Vinieron los primeros subsaharianos a preguntarme si podían entrenar y yo les abrí las puertas». Admite que al principio no fue fácil, pero que «poco a poco» unos y otros acabaron convirtiéndose en amigos.
Aunque la convivencia ahora es relativamente pacífica, no siempre fue así. En la comisaría del distrito Norte todavía cuentan la anécdota del día que entró un viejo conocido de la policía para pedir ayuda a los agentes porque un subsahariano el doble de grande que él se negaba a pagarle el alquiler. «Era la primera vez que pisaba la comisaría para poner una denuncia», bromea un mando policial, que recuerda esos primeros años como «bastante conflictivos». Hubo incluso algún caso de extorsión a los inmigrantes, a los que se intentó cobrar un impuesto revolucionario por regentar negocios en el barrio, que se atajó a medias entre el amotinamiento de un grupo de subsaharianos y la intervención de la policía, que logró mediar tirando más de mano izquierda que de grilletes. «Yo he quitado muchas peleas y muchos compromisos en La Palmilla», anuncia Justo Rodríguez, el «patriarca de los gitanos andaluces y de todo aquel que necesite algo», proclama. «A mí me respetan tanto los payos como los gitanos. Cuando vinieron los marroquíes y los negros, creían que eran los dueños del mundo. Son personas buenas, maravillosas, quizá mejores que muchos españoles que viven aquí, pero al principio hubo problemas porque, cuando se peleaba uno, se metía el resto», recuerda Justo, mientras muestra la vara que simboliza el liderazgo entre los clanes. «Ellos (los inmigrantes) me llaman papá. Cuando hay un problema, vienen a mí, me lo cuentan y, cuando les doy la solución, me dicen: Sí, papá, lo que tú digas».
La droga ha sido, y sigue siendo, el eterno problema del barrio. Justo lo achaca al hambre y la falta de oportunidades. «Todo eso se quita con trabajo. Se vende porque no hay medios. Hay gente que no tiene ni para comer», reconoce el patriarca. «Pero ya no se ven enganchados en la calle, como ocurría antes (sobre todo en los ochenta y noventa, por los estragos de la heroína). Mi hijo se los lleva a la Casa de la Buena Vida y los cura», añade Justo, orgulloso de la labor que hace El Chule en el barrio.
Aunque sigue existiendo cierta conflictividad y la droga es el modo de vida de algunos de sus vecinos, algo ha cambiado. Basta darse una vuelta por sus calles para comprobar que las cifras del padrón se quedan cortas y que el barrio ha experimentado una profunda transformación para adaptarse a la heterogeneidad. Aunque sigue teniendo ese aire de pueblo, donde todo el mundo se conoce y nadie quita ojo al extraño que transita por sus aceras, La Palmilla se ha acostumbrado a mirar cada vez con menos recelo al foráneo. Y, poco a poco, trata de escapar de su propio estigma.






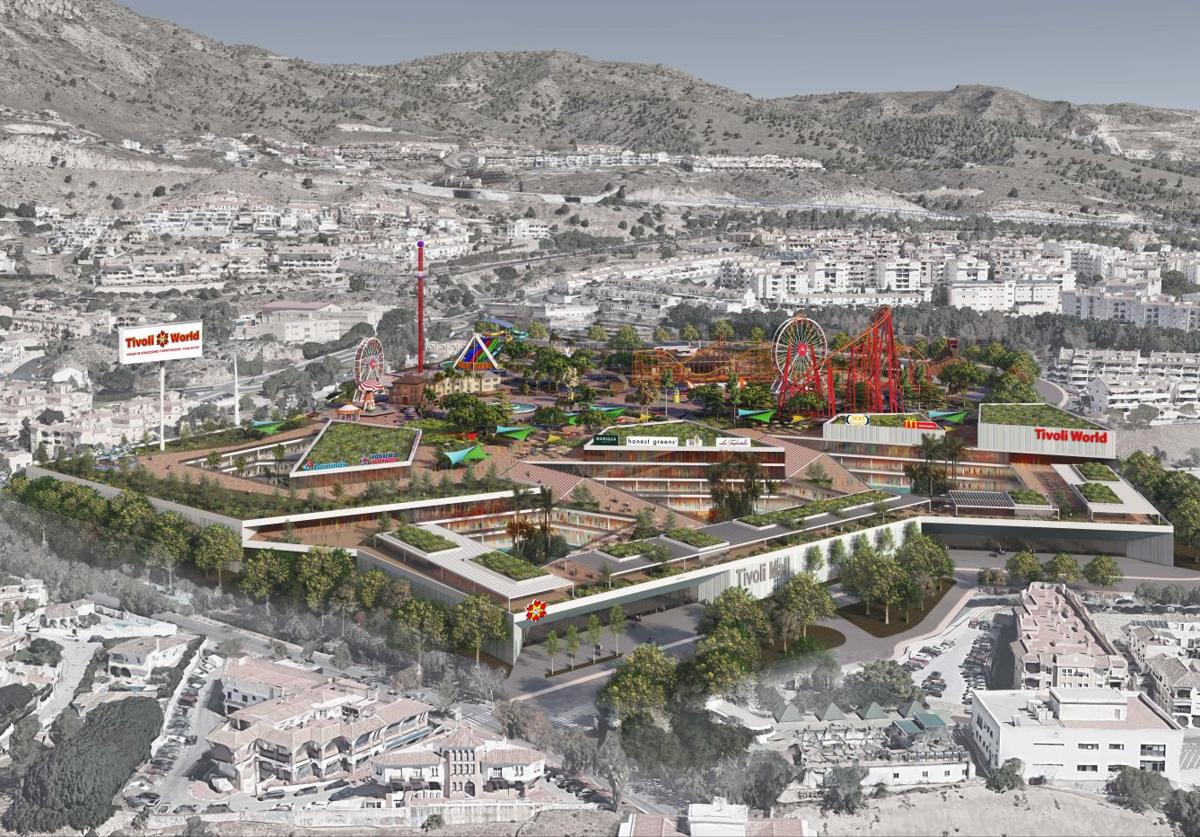



Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.