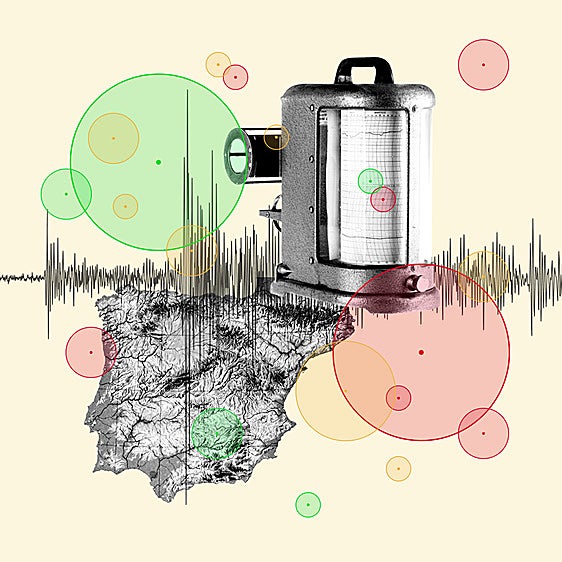Ultreia et suseia, adelante y hacia arriba
Camino de Santiago. O cebreiro: 158 kilómetros | Samos: 128 kilómetros | Barbadelo: 110 kilómetros ·
Galicia nos recibe entre frondosos bosques, aldeas de pizarra y un sube y baja de cuestas que parece no tener finsergio garcía
Lunes, 23 de agosto 2021, 00:13
La noche se echa sobre el monasterio benedictino de Samos, atrincherado entre montañas y bosques frondosos. El río Oribio es el hogar de truchas, anguilas y cangrejos, y las golondrinas planean como 'kamikazes' sobre su curso tranquilo en busca de algo que llevarse al buche. Nosotros tenemos más suerte: apañamos un picnic junto a la orilla, entre sauces llorones y manzanos, con algo de fuet, queso manchego, una botella de albariño con el corcho seco y una barra de pan más dura que la pata de palo de Blas de Lezo. A nuestro alrededor menudean las ortigas y la menta, con el inconveniente de que conforme la oscuridad gana terreno es más difícil distinguir unas de otras.
El día había comenzado en O Cebreiro mucho mejor de lo que pintaba la víspera. ¿Cuántas posibilidades hay de que en esa cumbre desangelada encuentre a un compañero del trabajo y que este nos ofrezca a Luis, a Pilar y a mí, los tres errantes, su casa de veraneo? Y eso que estaba de paso en el pueblo, 24 horas providenciales que nos salvaron de dormir a la intemperie; el rocío cubriéndolo todo como un miasma y el termómetro desplomándose. Para que luego digan que los milagros no existen.
Después de esa fugaz tregua, volvemos a la carga. Hace un frío del carallo, pero las nubes se están desvaneciendo y la luz revela una ruta bien señalizada. En el alto de San Roque, la estatua del peregrino nos desea 'Buen Camino', o más exactamente, 'Ultreia et suseia' (Adelante y hacia arriba), el saludo que nació en estos andurriales y que doce siglos más tarde sigue siendo santo y seña. Al poco enfilamos el alto do Poio, una cuesta endiablada pero breve coronada por un bar donde las tortillas de patata y la empanada de atún corren como la espuma. Fonfría, Fillobal... Conforme nos acercamos a Triacastela, un dosel de ramas nos protege del sol hasta que nos plantamos frente al castaño de Ramil, 800 años resumidos en los anillos de su tronco artrítico, fotografiado hasta la extenuación. Es como el maestro Yoda, pero con corteza.
Triacastela bulle de actividad en parte porque es fin de etapa, pero también por sus terrazas, sobre las que planea el olor a pulpo, a caldo gallego, a estofado de lengua. Nosotros, sin embargo, seguimos hasta Samos, porque desde que entramos en Galicia la falta de camas condiciona toda nuestra estrategia. El río zascandilea a la izquierda, sin oficio ni beneficio, dejándose llevar, alimentando el sopor de la digestión.
Así llegamos a San Cristóbal do Real, donde las casas se desmoronan alrededor de una iglesia que sin duda ha conocido tiempos mejores. En la plaza conversan Arturo y José: el primero, de 84 años, dice ser pariente de Fidel Castro, «primo de segundo grado por parte de madre», nada menos; el segundo, que ya ha cumplido el siglo, enarbola la cachava mientras arremete contra los políticos gallegos que llegaron a Madrid «y se han olvidado de esta tierra».
Las piedras del cementerio con que se despide la aldea hacen oídos sordos. Son los camposantos gallegos un pequeño prodigio, con sus muros encalados y un verde rozagante colonizando las lápidas. Sí, ya sé que hay cruces y flores y fotos de aldeanos vestidos de domingo, como en cualquier otro. Pero uno tiene la sensación de que aquí palpitan, de que los señoríos que, como dijo Jorge Manrique, «allí van derechos a se acabar y consumir», no han dicho aún la última palabra. Que su ausencia cuenta.
Infección en un pulgar
Superado Samos, el Camino nos tiene reservado más de lo mismo, pero envuelto en un sudario de brumas como corresponde a la alborada. Hay rampas de vértigo como en una carrera de cross, parapetadas tras la última curva y diseñadas para dejarnos sin aliento; y bajadas en suave pendiente, bordeadas de encinas y castaños. Sólo se escucha el trino de los pájaros y el discurrir del río. Sarria nos recibe con una escalinata que es un desafío más a nuestros cuádriceps, pero no es hasta después del desayuno cuando saltan las alarmas. Luis lleva horas pasándolo mal: un tropezón inoportuno días atrás ha devenido en una infección en el pulgar del pie derecho. No puede seguir. Urge hacer una parada en el servicio de Urgencias, donde en apenas dos horas le examinan, le hacen una radiografía para descartar fisuras, le recetan antibióticos, le encofran el dedo. Un trabajo fino con el que respiramos todos.
Comemos en el casco viejo de Sarria, de nuevo, cómo no, al final de una cuesta. Lacón, pimientos, empanadillas... «Quemar ya queman, pero cómo tragan», debe pensar el Apóstol. José Luis, el dueño de 'La Taza Mágica', es un hostelero de los de toda la vida, feliz viendo satisfecha a la concurrencia, y decide rematar la faena sirviéndonos un orujo de su invención que es casi un jarabe: untuoso, aromático, dulce a rabiar. Merece las dos orejas, el rabo y que le saquen por la puerta grande.
No lo demoramos más, porque el último trecho es de pegada. Cinco kilómetros hasta Barbadelo, que con la andorga llena y el sol en todo lo alto tienen mucho de penitencia. Allí nos espera Carmen, un huracán que hace, deshace y nos vuelve del revés. Sólo los perrillos de la entrada parecen ajenos a su hechizo. Pegada al albergue está la capilla de la familia, dedicada a San Silvestre. Carmen relata con naturalidad cómo su madre acostumbraba a lavar en el caño la talla del siglo XII que reposa en su interior, la policromía velada quizá para siempre. También nos habla de todas las parejas que han engendrado a sus hijos allí, bajo esas mismas vigas. «¿No te parece hermoso? –dice, presa del entusiasmo– Si al santo no le importa, a mí tampoco».
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión