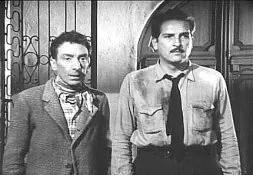
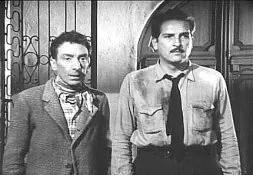
Secciones
Servicios
Destacamos
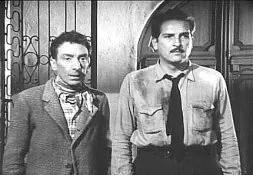
PPLL
Viernes, 19 de diciembre 2008, 03:43
E L 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, deseos buenos y bombillas de colores, moría en Buenos Aires un hombre que a pesar del éxito, de haberse convertido en memoria viva de sus compatriotas y seguir siéndolo cincuenta y siete años después, y lo que queda, poco pudo hacer para evitar la tristeza, el sino con sabor a fracaso, que nutre las letras, la poética, del género al que dedicó sus días. Hablamos de Enrique Santos Discépolo, de quien sigue siendo recordado como Discepolín, y del tango. Buscando condensar al hombre en un lema, es un lugar común entre los aficionados al tango llamar a Discépolo «El filósofo del tango», mientras que el título de «Poeta del tango» corresponde a quien fue a la vez su amigo y rival, Homero Manzi.
Es a Manzi a quien se debe el mejor homenaje a nuestro autor, ya que estando ingresado en una clínica Manzi, en sus últimas días de vida, telefoneó a Discépolo para leerle la letra de un tango, titulado 'Discepolín' compuesto como homenaje y que, siendo de hecho lo último que Manzi crearía, tenía algo de póstumo también para Discépolo. El momento fecha de la composición y la llamada fue una medianoche de marzo de 1951. Manzi moriría el 3 de mayo a los 44 años; el momento de Discépolo llegaría, a los 50 de su edad el 23 de diciembre de ese año. La amistad por encima de todo, el afán de renovar el género y la adscripción al peronismo unían a los dos mayores poetas y filósofos del tango. Si el arranque es bien conocido por todo amante del tango, «Sobre el mármol helado, migas de medialuna / y una mujer absurda que come en un rincón; / tu musa está sangrando y ella se desayuna: / el alba no perdona, no tiene corazón», lo que conmueve es el retrato de Discépolo que Manzi traza: «Conozco de tu largo aburrimiento / y comprendo lo que cuesta ser feliz, / y al son de cada tango te presiento / con tu talento enorme y tu nariz. Con tu lágrima amarga y escondida, / con tu careta pálida de clown / y con esa sonrisa entristecida / que florece en verso y en canción. / La gente se te arrima con su montón de penas / y tú las acaricias casi con temblor; / te duele como propia la cicatriz ajena: / aquél no tuvo suerte, y ésta no tuvo amor».
Nacido en el barrio porteño de Once el 27 de marzo de 1901, que la plaza que es el centro y corazón del barrio además de albergar la tumba del presidente Bernardino Rivadavia tenga por nombre Miserere es algo que parece predestinar a Enrique Santos Discépolo a la compasión. Su hermano Armando, dramaturgo y creador del género conocido como «grotesco criollo» nació en 1887 y murió en 1971. El contraste de las fechas no hace sino dotar de mayor drama a la figura de Enrique. Fue precisamente la muerte de los padres cuando Enrique era un niño lo que hizo que dirigiera su atención al mundo teatral por hacerse cargo Armando, el mayor de los hermanos, de la educación de los menores.
El debut en las tablas
Así, en 1917 Enrique, desgarbado, flaco y con una nariz muy característica, debuta como actor teatral, y a partir de ahí arranca una carrera fulgurante, veloz y breve: en 1918 escribe tres obras teatrales, en 1925 compone su primer tango, 'Bizcochito', recibido con indiferencia; en 1926 su segundo tango, 'Quevachaché', que Gardel grabará en Barcelona al año siguiente y que recoge versos amargos como «el verdadero amor se ahogó en la sopa, / la panza es reina y el dinero Dios»; en 1928 la popularidad repentina y abrumadora llega con 'Esta noche me emborracho' que también cantará Gardel («Sola, fané, descangayada, / la vi esta madrugada / salir de un cabaret. / Flaca, dos cuartos de cogote, / una percha en el escote, / bajo la nuez») y 'Chorra', otro clásico cargado de humor y de rabia («Por ser bueno, me pusiste a la miseria, / me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color»), 'Malevaje' y '¡Soy un arlequín!', todos ellos piezas de antología.
El humor, que no le faltaba en su vida diaria (en plena mala salud decía «las inyecciones me las tienen que colocar en el sobretodo, apenas tengo dos docenas de glóbulos rojos»), se convierte en sus letras en un instrumento expresionista pero también en un recurso útil por sí mismo, como en el sorprendente tango '¡Victoria!' (1929) en el que no se lamenta sino que se celebra el abandono por parte de la mujer: «Si me parece mentira, / después de seis años / volver a vivir... / Volver a ver a mis amigos, / vivir con mamá otra vez... / ¡Victoria! / ¡Cantemos victoria! / Yo estoy en la gloria: / ¡se fue mi mujer!».
En 1927 conocería a Tania, cantante nacida en Toledo y con la que conviviría durante 24 años hasta su muerte (ella le sobreviviría hasta nada menos que 1999: su edad exacta se desconoce; pudieron ser 99 o 105 años). La relación con Tania, nunca oficializada por el matrimonio, le daría a las letras de Discépolo un cariz amoroso que matizaba un tanto la amargura de sus primeras composiciones. Pronto, Tania sería la encargada de estrenar sus tangos, y en 1937 juntos tendrían su propia orquesta con la que realizarían giras nacionales e internacionales. En 1930, Discépolo hará su primera incursión como actor de cine con la película 'Yira, yira' basada en su propio tango («Cuando la suerte que es grela, / fallando y fallando / te largue parao... / Cuando estés bien en la vía, / sin rumbo, desesperao... / Cuando no tengas ni fe, / ni yerba de ayer / secándose al sol...»). A esta película seguirían actuaciones en 'Melodías porteñas' (1937), 'Mateo' (1937, basada en una obra teatral de su hermano Armando), 'Cuatro corazones' (1939, dirigida por el propio Discépolo, que también compuso la música y escribió el guión), 'Y mañana serán hombres' (1939), 'Yo no elegí mi vida' (1949) y su mayor éxito en el cine, 'El hincha' (1951). A estos siete títulos hay que añadir otros cinco títulos por él dirigidos entre 1940 y 1943 ('Un señor mucamo', 'Caprichosa y millonaria', 'En la luz de una estrella', 'Fantasmas de Buenos Aires' y 'Cándida, la mujer del año').
La popularidad rápida de Discépolo, en consonancia con el ascenso del prestigio de Manzi, dio lugar a que el tango experimentara en la década de los cuarenta una transformación crucial, que es la que media entre las letras que cuentan historias o sus consecuencias, como sucedía hasta la muerte de Gardel en 1935, y las expresiones existenciales.
Original en sí mismo
Según el historiador del tango Rafael Flores, a la vez que hace un recorrido por los tangos fundamentales de nuestro autor, «tal vez sea Enrique Santos Discépolo la síntesis de los dos momentos. No podría serlo sin ser alguien muy original en sí mismo. Llegó Discépolo y, por la caricatura, a veces 'lo grotesco', el mundo del tango se puso del revés. Ya no era la esperanza de moralizar de E. C. Flores; era la caída de los valores comunes, el cambio en los personajes epónimos, y la constatación del fracaso en los intentos de construir un mundo moral. En 'Malevaje', se acabaron los malevos de la 'secta del cuchillo y el coraje' borgeanos; en 'Yira... Yira' estamos solos como Jesús; en 'Cambalache' ya sabemos 'que el mundo fue y será una porquería' por aquella mezcla de inmoralidades...: y 'Uno' que al final insiste en la ternura, inevitablemente, desearía tener un corazón, como el que dio, quizás el del paraíso perdido...». El poeta Nicolás Olivari, dos años después de la muerte de Discépolo, concluyó que «era el perno del humorismo porteño engrasado por la angustia», mientras que José Barcia sostiene que lo que caracteriza sus letras, y con ello las universaliza, es su capacidad de comprender y amar «a las criaturas desoladas por el sufrimiento».
Por su parte, José Gobello, una de las mayores autoridades en la cultura tanguera, pone el acento en el tremendismo de las imágenes de Discépolo, una manera de hiperbolizar las imágenes hasta el absurdo. Señala Gobello: «Entre los grandes poetas del tango -que más bien son pocos- hay dos que se debaten en la soledad, que rumian a solas su amargura o su nostalgia: Contursi -que es el padre, el maestro y el principio de la literatura tanguística- y Homero Manzi. Y otros dos que tratan de hacerse oír, de comunicarse; que cultivan un tango coloquial: Flores y Discépolo. Pero mientras Flores, aun en sus apóstrofes más venenosos, emplea el tono insinuante del mano a mano, Discépolo recurre al lenguaje restallante de los profetas; un lenguaje en el que las palabras no dicen nada por sí mismas y sólo adquieren fuerza expresiva cuando se confabulan misteriosamente para formar una imagen».
Mientras una tradición de la intelectualidad argentina ha sido su rechazo al peronismo, cuyos mayores adversarios pueden llamarse Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo o Ernesto Sabato, las filas justicialistas contaron con algunos excepcionales apoyos en el mundo de las letras. El ensayista político Arturo Jauretche y el novelista y poeta Leopoldo Marechal son algunas de esas excepciones. La de Discépolo es otra. Y por ello, en sus años finales, sufrió el rechazo y la indiferencia de quienes antes habían sido amigos suyos.
La razón está en que el apoyo de Discépolo al peronismo era visceral, cargado de entusiasmo. En su programa de radio 'Pienso y digo lo que pienso', del que se hicieron 39 emisiones en la cadena argentina Radio Nacional en 1951, Discépolo interpretaba los diálogos que había imaginado entre él, un peronista convencido y un rancio personaje, al que llamaba Mordisquito, que representaba el antiperonismo más estereotipado. Con desparpajo y, justo es reconocerlo, su punto de demagogia, Discépolo dirigía a Mordisquito alocuciones apasionadas en las que aparecía una y otra vez la réplica «¡A mí me no me la vas a contar!». Un ejemplo elocuente de estos discursos es: «La nuestra es una historia de civismo llena de desilusiones. Cualquiera fuese el color político que nos gobernó, siempre la vimos negra. Aspiramos a gozar y al final nos gozaron. ¡Todos! ¡Siempre! Una curiosa adoración, la que vos sentís por los pajarones hizo que el país retrocediese cien años. Porque vos tenés la mística de los pajarones y prácticas su culto como una religión. Cuanto más pajarón él, más torpe y más crédulo vos. Te gusta oír hablar a la gente que no me entendés nada; la que te habla claro te parece vulgar».
Última emisión
Su última emisión, realizada en vísperas de la reelección de Perón a la presidencia en 1951, terminaba con estas palabras: «El fracaso -por no decir la infamia- de los pajarones fue lo que trajo como una defensa a Perón y a Eva Perón. Pero no fui yo quien los inventó. A Perón lo trajo el fraude, la injusticia y el dolor de un pueblo que se ahogaba de harina blanca y una vez tuvo que inventar un pan radical de harina negra para no morirse de hambre. Tampoco te lo acordabas. ¡Ay, Mordisquito, qué desmemoriado te vuelve el amor propio! Te dejo. Con tu conciencia. ¡Perón es tuyo! ¡Vos lo trajiste! ¡Y a Eva Perón también! Por tu inconducta. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. ¡A mí ya no me la podés contar, Mordisquito! Hasta otra vez, sí. Hasta otra vez». Perón fue reelegido, y comentaría que «Gracias al voto femenino y a Mordisquito ganamos las elecciones». El hombre que escribió 'Cambalache' no pudo ver que la Argentina en la que moría en 1951 era la misma que había vaticinado en 1935.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones para ti
Favoritos de los suscriptores
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.