Quema de iglesias y conventos en la Málaga de 1931
El 11 y 12 de mayo de 1931 Málaga escribió una de sus páginas más tristes. La quema de iglesias y conventos fue el primer gran asunto al que tuvo que hacer frente la II República hace 89 años
Las columnas de humo podían verse desde cualquier punto de la capital . La imagen que ofrecía Málaga en aquella madrugada debía ser muy parecida a la visión que tuvo Nerón de Roma cuando la incendió. El 11 y 12 de mayo de 1931 la ciudad escribió una de sus páginas más tristes, que ha quedado grabada en los libros de historia como los días de la quema de iglesias y conventos. El primer gran toro con el que tuvo que lidiar la incipiente República española tuvo como escenario la capital de la Costa del Sol, que quedó sumida en el caos con el asalto de edificios religiosos y civiles.
La mecha se prendió un día antes en Madrid. En el Círculo Monárquico Independiente, un grupo de republicanos se enfrentó a algunos partidarios del huido rey Alfonso XIII cuando éstos pusieron la Marcha Real en un magnetofón situado en un balcón. Instantes después, las ventanas de la residencia de los jesuitas de la calle Flor expulsaban lenguas de fuego y los republicanos se dirigieron a atacar al diario 'ABC', defensor de la Monarquía. A partir de ahí, las chispas de la barbarie fueron saltando a otras ciudades: Córdoba, Alicante Sin embargo, en ninguna de ellas alcanzaron la virulencia y las consecuencias de Málaga, como afirma el historiador Antonio García Sánchez. Una ciudad que en dos días perdió gran parte de su patrimonio artístico, religioso, cultural y documental con siglos de existencia.
La tarde del lunes 11 de mayo, las calles del Centro Histórico bullían de gentes llegadas desde todos los puntos de la ciudad al rebufo de las noticias que la prensa traía de lo acontecido en Madrid. Algo se mascaba en el ambiente y se materializó con los primeros sucesos, que tuvieron lugar en los conventos del Servicio Doméstico, Barcenillas y la Sagrada Familia, en la zona de la Victoria. La actuación de la autoridad civil, encarnada en aquel momento en el presidente de la Diputación, Enrique Mapelli, ante la ausencia por viaje a Madrid del alcalde, Emilio Baeza, y el gobernador civil, Antonio Jaén Morente, evitó que se produjeran daños. Sin embargo, aquello sólo fue un espejismo.
Las primeras horas
Sobre las 23.00 horas, la locura se desató. Siguiendo el fiel reflejo de lo ocurrido en Madrid, la residencia de los jesuitas fue el primer objetivo de las iras del pueblo. Una gran pira frente a la iglesia del Sagrado Corazón consumía muebles, objetos litúrgicos, imágenes... Después, el edificio era pasto de las llamas. El siguiente objetivo fue el Palacio Episcopal, «el símbolo del poder espacial del clero», como lo define el historiador José Jiménez Guerrero en su obra 'La quema de conventos en Málaga. Mayo de 1931' que se presentará el próximo día 19, viernes. Le siguieron el periódico monárquico y conservador 'La Unión Mercantil' y la parroquia de Santo Domingo, en el barrio del Perchel.
«A pesar de que tenían otras iglesias cercanas en el Centro, cruzaron el puente y se fueron a Santo Domingo porque estaba en un barrio obrero y porque allí tenían su sede las dos cofradías más emblemáticas de Málaga: la de la Esperanza, vinculada a personas de relevancia política y social, y Mena, que tenía la imagen del Cristo que era el símbolo de la Semana Santa», cuenta Jiménez Guerrero, para quien hubo «una premeditación» a la hora de actuar.
Después, se atacaron hasta 40 edificios entre conventos, iglesias, colegios religiosos, el almacén de alimentos de la familia Kreisel en la calle Don Iñigo o el propio diario conservador. La declaración del estado de guerra el día 12 por la mañana fue el primer paso para la normalización, aunque se siguieron produciendo episodios violentos. Imágenes de escultores como Pedro de Mena o la escuela malagueña del siglo XVIII, cuadros de Alonso Cano, documentos (registros de bautizos, bodas y fallecimientos), elementos litúrgicos y los propios inmuebles (las iglesias de la Merced y la Aurora María desaparecieron para siempre) fueron pasto de las llamas de la intolerancia.

Las causas
Pero, ¿cuáles son las causas que explican este episodio? Para García Sánchez, el caldo de cultivo se encuentra en la situación social «con altas tasas de analfabetismo, pobreza y malas viviendas», la realidad política «con una naciente República» y el anticlericalismo, fomentado por periódicos como 'Rebeldías'. «Málaga era una ciudad muy anticlerical. Ya en 1930 se produjeron tibios intentos de quema del Palacio Episcopal y en el Ayuntamiento había una fuerte polémica entre conservadores y izquierdistas a cuenta de las subvenciones municipales a la Agrupación de Cofradías que entonces era de 40.000 pesetas», dice este historiador, quien ha investigado este tema.
Junto a ello, Jiménez Guerrero destaca «la inhibición de las autoridades», sobre todo las militares. Aunque en los primeros momentos la Guardia Civil actuó, la decisión del gobernador militar, Juan García Gómez-Caminero, de retirar las tropas y acuartelarlas «fue decisiva para que las quemas se generalizasen», según García Sánchez, quien recuerda que el propio ministro de la Gobernación, Miguel Maura responsabiliza a Gómez-Caminero de lo sucedido en el expediente que las Cortes españolas abrieron sobre estos acontecimientos. Además, las intervenciones de los bomberos para sofocar los incendios fueron en muchas ocasiones saboteadas por la turba.
Detrás de lo ocurrido en Málaga latían también problemas estructurales del Estado. La festiva llegada de la República se vio enturbiada por este episodio. «Se puede interpretar que estos acontecimientos fueron una llamada de atención al Gobierno para que pusieran en marcha algunas medidas, como la separación Iglesia-Estado, la expulsión de los jesuitas, a los que se les achacaban todos los males de España, o la retirada a la Iglesia de sus funciones de enseñanza», subraya Jiménez Guerrero, para quien la República no actúo para no dar la imagen de ser un régimen represor nada más comenzar su andadura.
¿Quienes estaban detrás de estos sucesos? En algunos momentos se llegó a hablar de que fue un ataque de la extrema derecha para atacar al nuevo Estado o de que fue obra de los masones. Para Jiménez Guerrero, según sus últimas investigaciones a las que ha dedicado quince años, los comunistas estaban detrás de muchas de estas actuaciones, aunque no tanto como partido como por sus simpatizantes. Una opinión que no comparte García Sánchez, para quien los comunistas no estaban muy bien organizados en aquellos momentos. «Lo sucedido es una explosión de odio y virulencia popular difícil de identificar con una corriente política», señala García Sánchez, quien agrega que los anarquistas de la CNT emitieron un comunicado condenando lo sucedido.
Entre las nuevas aportaciones de Jiménez Guerrero destaca la identificación de uno de los asaltantes más activos y conocido como 'El negro' y que aparece en la novela 'Las vestiduras recamadas'. Se trataba de Benjamín Ruiz, de origen cubano, y que fue detenido en Vélez-Málaga días después de los sucesos intentando quemar el convento de los franciscanos. En su expediente judicial figura su participación en los ataques a la residencia de los jesuitas, 'La Unión Mercantil' y el Palacio Episcopal, desde donde el obispo, Manuel González, tuvo que escapar ayudado por algunos malagueños. Además, este investigador señala que hubo republicanos que intentaron frenar los ataques con su actuación.
Las consecuencias
Además de las pérdidas materiales, los sucesos tuvieron consecuencias graves que quedaron en el imaginario colectivo y se volvieron a materializar durante la guerra civil española (1936-1939). «Lo acontecido supuso una gran fractura en cuanto que la burguesía se va a alejar de la República por entender que no es un régimen pacífico. Además los sucesos van a ser un arma política de los partidos de derecha para atacar a la República», subraya Antonio García Sánchez. Para José Jiménez Guerrero se va a producir una «fractura tremenda» entre católicos/conservadores e izquierdistas.

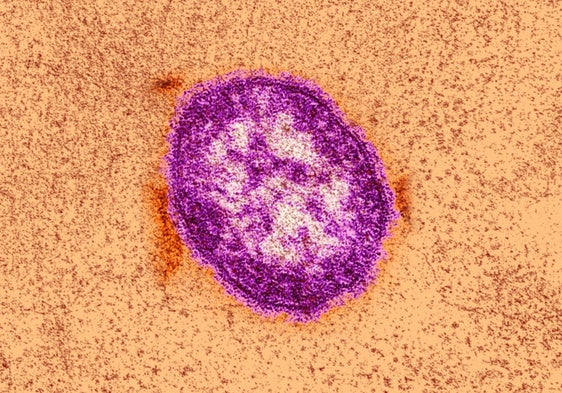
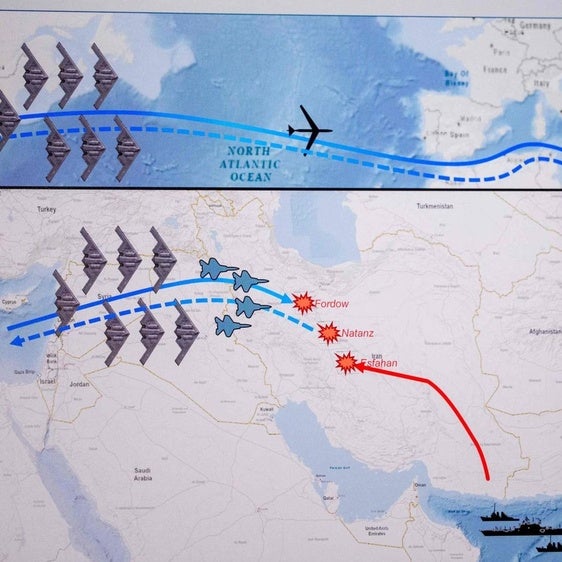


Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.