

Secciones
Servicios
Destacamos

ELÍAS DE MATEO
Miércoles, 16 de marzo 2022, 00:26
Los dos primeros decenios del siglo XX constituyen una etapa decisiva en la evolución procesional de las hermandades malagueñas. Prácticamente casi nada tienen que ver las modestas, escasas y esporádicas procesiones de la primera década del siglo con el esfuerzo procesional que un grupo bien significativo de cofradías acometen entre 1911 y 1920. Es entonces cuando salen numerosas hermandades con la progresiva incorporación de toda una serie de elementos que serán calificados por los contemporáneos con los adjetivos de 'esplendor', 'suntuosidad' y 'buen gusto'.
Desde el punto de vista del número de cofradías que deciden realizar la estación de penitencia, podemos distinguir dos etapas. La primera coincide con los primeros diez años del nuevo siglo y viene marcada por la escasez de procesiones y la discontinuidad de estas en el tiempo.
La persistente crisis económica que vive Málaga con una especial intensidad, y los violentos ataques de que son objeto algunas cofradías por parte de grupos exaltadamente anticlericales, explican esta situación. El resultado es que entre 1900 y 1910 difícilmente procesionan más de tres o cuatro cofradías anualmente. Solamente las del Rico y el Sepulcro, muestran una cierta continuidad. Por el contrario, a partir de 1911, con la recuperación por el padre Ponce del grupo de La Pollinica, pero, sobre todo, desde 1913, un grupo de hermandades van a dar continuidad anual a sus desfiles procesionales con un espíritu de mejoras materiales continuas y de emulación mutua.

Las procesiones crecen de manera vertiginosa (dos en 1912, seis en 1914 y once en 1918 y en 1919). En el número de tronos el crecimiento es aún mayor llegando hasta los catorce en 1920 cubriéndose casi todos los días de la Semana Santa. Así, en 1913, harán su estación de penitencia seis cofradías con ocho tronos: la Pollinica (un trono, de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén) el Domingo de Ramos; la Oración en el Huerto (un trono) el Martes Santo; la del Paso (dos tronos; el del Nazareno del Paso y de la Virgen de la Esperanza) y Jesús el Rico (un solo trono) el Jueves Santo; la Puente del Cedrón (un solo trono) y la Hermandad del Sepulcro (dos tronos, el del Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad) el Viernes Santo.
Cuatro años más tarde, en 1918 salieron a la calle un total de once cofradías con diecisiete tronos: la Pollinica (un trono) el Domingo de Ramos; las Fusionadas (dos tronos, el de Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columna y del Cristo de la Exaltación) el Martes Santo; la Puente del Cedrón (dos tronos, e de Nuestro Padre Jesús de la Puente y el de Nuestra Señora de los Dolores), la de Nuestro Padre Jesús el Rico (un trono) y la de Nuestra Señora de la Concepción Dolorosa (un trono) el Miércoles Santo; la del Paso (dos tronos, el del Nazareno del Paso y el de Nuestra Señora de la Soledad) el Jueves Santo; la Misericordia (dos tronos, el de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores), la Cofradía de la Virgen de los Dolores, del Carmen (un trono) y la Hermandad de Siervos de María (un trono) el Viernes Santo.
Van a ser los nuevos tronos construidos o reformados entre 1900 y 1920 la punta de lanza de la renovación material y estética de las procesiones malagueñas. Un conjunto de tallistas y artesanos serán los que realicen una serie de cajillos caracterizados por sus grandes dimensiones para los parámetros malagueños de la época, por el empleo mayoritario de la madera barnizada o los arbotantes bajos, sin excluir algunas obras maestras en madera tallada y dorada. Encontramos así, entre otros los siguientes:
El del Nazareno del Paso, de Andrés Rodríguez Zapata (1908); el de Jesús de la Puente debido a Antonio Barrabino (1914); el de la Humildad, obra también de Andrés Rodríguez Zapata(1915);los de la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Buena Muerte debidos, respectivamente a la Casa Ureña de Valencia y a Francisco Palma García (1916); el de Jesús de Azotes y Columna, realizado por José Benitez Oliver, y el de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Puente, tallado por Antonio Barrabino (1918); y el del Cristo de la Sangre, aún conservado en Lucena, obra de Benítez Oliver(1919), reformado por Antonio Barrabino en 1920.
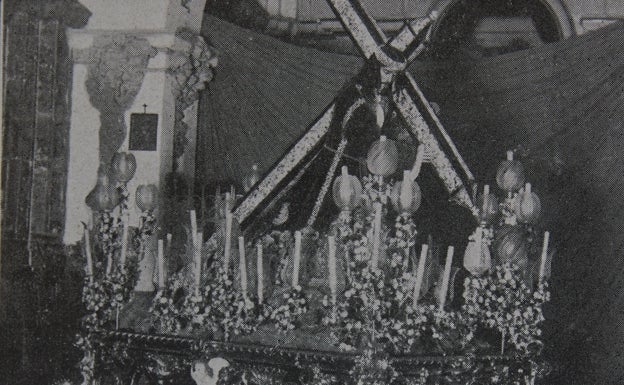
El costo de todas estas obras, cifradas por los hermanos mayores de la época entre las cuatro mil y las quince mil pesetas de entonces, va a suponer un auténtico desafío económico. Una consecuencia inmediata de la aparición de estos tronos va a ser la desaparición del correonista y su paulatina sustitución por el hombre de trono mercenario. Su mayor peso y dimensiones obligarán a modificar los elementos de sustentación. se pasa a estructuras con varales más largos que, al principio, se depositan sobre caballetes móviles para, finalmente adaptarles patas fijas.
En el apartado de la iluminación, conviven con la tradicional luz de la cera tanto la luz eléctrica como la de acetileno.
Hacia 1915-1920 no solo cada hermandad ha diferenciado sus equipos de penitentes con diversos colores (verde la Esperanza, antes de 1918) sino que se generaliza el empleo del capirote cónico alto. Se multiplican los bordados de oro en túnicas y escapularios, las letras de metal, los cíngulos de seda, los zapatos de charol negro o las sandalias con calcetines y los guantes como complemento obligatorio.
El número de penitentes aumenta de manera espectacular. Los hermanos mayores pugnan en sus declaraciones por tener las filas de nazarenos más nutridas. En 1918, Mena ostentaba de récord con 400 nazarenos en total, incluidos treinta mayordomos y once campanilleros, mientras que el Sepulcro declaraba sacar a la calle trescientos doce.
Proliferan estandartes, banderas, mazas y banderolas. Se utiliza materiales nobles (plata y oro) y se cuenta con el concurso de los mejores artesanos y artistas. Los estandartes constituyen insignias emblemáticas que ahora comienzan a ser realizadas por grandes maestros de la escuela malagueña de pintura. En 1918 el hermano mayor de Mena aseguraba tener dos estandartes pintados por Lafuente y Jaraba, mientras que el Sepulcro procesionaba la Dolorosa de Pedro Saenz y el Cristo Yacente de Moreno Carboreno. Aparecen otras insignias de gran riqueza. Cruces-guía de ébano y plata, los 'Senatus' de plata cincelada, banderas bordadas, mazas cinceladas, campanillas de plata y bastones-cetro (sic).
Aparecen toda una serie de elementos francamente extraños a la estación de penitencia que intentan dar una sensación de lujo y aparatosidad. Junto a las presidencias civiles y militares y a las bandas de música figura, por ejemplo la Guardia Romana de la Cofradía del Sepulcro, creada por la actriz Ana María Garbandella y el director teatral José Ruiz Borrego.
Emblemático, en este sentido sería el cortejo del Nazareno del Paso en 1920:
«Piquete de la Guardia Civil, Real Cuerpo de Bomberos con banda de tambores y cornetas. Cruz-guión de la Hermandad y maceros de orden. Cabeza de procesión compuesta por el Guión, cuatro penitentes llevando las borlas y cuatro maceros con hábito de lana blanca, capirotes y capas moradas de terciopelo, sandalias y preciosas dalmáticas ricamente bordadas.
El guión lucirá una artística placa repujada con una cabeza de Cristo.
Seguirán 150 penitentes con túnicas moradas y hachas encendidas, estandarte de Jesús, llevado por penitentes con hábito blanco, capirote y capa morada de terciopelo, y a los lados, dos penitentes con mazas.
La imagen del Dulce Nombre de Jesús del Paso (…)
Otros 150 penitentes con túnicas de terciopelo verde, estandarte de la Virgen bajo mazas y el trono de Nuestra Señora de la Esperanza bajo lujoso palio bordado.
Seguirá la manga parroquial, ciriales, y presidencia y palio de la Hermandad, y cerrando marcha, la banda municipal, una banda de tambores y cornetas y un piquete del Regimiento de Infantería Borbón».
Ese mismo día Mena abría su procesión de la siguiente forma:
«Marchará a caballo un heraldo del rey de arma llevando un portaestandarte, seguido de cuatro armados. Todos ellos vestirán armaduras del tiempo de los Reyes Católicos».
Se buscan la regularidad, el lucimiento, calles anchas y largas perspectivas. Ahora, casi todas las cofradías procesionan desde sus templos hasta alcanzar, en algún punto, el siguiente recorrido que cumplen la mayoría: «(…) Plaza de Riego (vuelta), Álamos, Torrijos, Pasillo de Santa Isabel, Arriola, Atarazanas, Martínez, Larios, Plaza de Constitución (vuelta), Granada y (de nuevo) Plaza de Riego».
Todavía algunas hermandades realizarán esporádicamente estaciones de penitencia en algún templo. Así el Domingo de Ramos de 1913 la Pollinica penetró con su trono y cuerpo de nazarenos en la hoy desaparecida iglesia de la Encarnación (situada entre la Plaza del Teatro y la calle Álamos), «donde fue recibida por la monjas del convento a los acordes del órgano».
A pesar de los esfuerzos de las juntas de gobierno y de las autoridades eclesiásticas, bajo el lujo y el oropel, se producían escenas poco edificantes. En unas instrucciones de Mena dirigidas a mayordomos y campanilleros se habla de la falta de responsabilidad, puntualidad y competencia de los mayordomos y campanilleros; indisciplina de los penitentes, que charlaban durante la procesión, fumaban, se levantaban el capirote y abandonaban las filas; la desbandada que se producía al llegar a la plaza de la Merced, donde tabernas e incluso prostitutas se ofrecían a los penitentes; y finalmente el desorden a la hora del encierro.

Publicidad
Paco Griñán | Málaga
Cristina Cándido y Álex Sánchez
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.