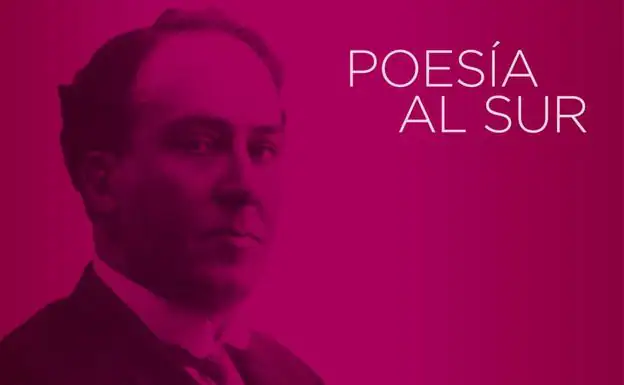
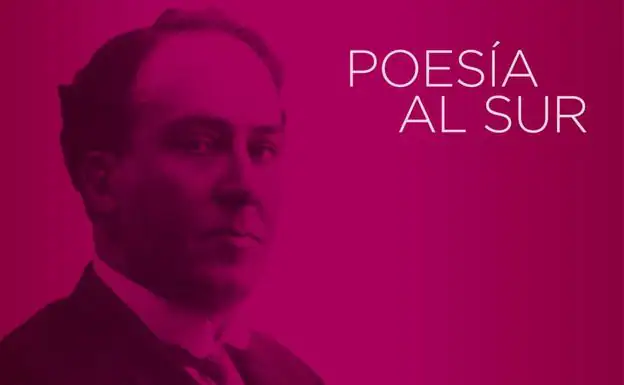
Después de que Antonio Machado muriese, hace hoy ochenta años, su hermano José encontró un papel arrugado en su abrigo con un último verso: «Estos días azules y este sol de la infancia». También había anotado, en inglés, el comienzo del monólogo de 'Hamlet': «To be or not to be». Apenas sobrevivió 26 días en Colliure. Era 1939. Había llegado empapado por la lluvia, envejecido y enfermo, desolado por la inminente victoria franquista. Le acompañaba parte de su familia. Mantenía intacto su compromiso con una España abierta y libre, dialogante y compasiva, pero la Guerra Civil había hecho añicos el sueño de pertenecer a un país culto y en paz. Por eso sus herederos, años después, desde el exilio en Chile, se negaron a repatriar los restos del poeta pese a las peticiones de la dictadura. Aquella tumba en un pequeño pueblo de pescadores al sur de Francia simbolizaba, sigue haciéndolo, la huida impuesta de cientos de miles de personas. Para muchos, millones si añadimos a las siguientes generaciones, Machado es, por encima de su obra, una respuesta a los dilemas, un referente ético.
Publicidad
Resumió su infancia como «recuerdos de un patio de Sevilla / y un huerto claro donde madura el limonero». Poco duró aquella primera etapa andaluza. Su familia se trasladó a Madrid cuando Antonio tenía ocho años. Allí estudió en la Institución Libre de Enseñanza junto a su hermano Manuel, un año mayor. Deslumbrados por la vida bohemia de la capital, participaban en tertulias literarias y acudían a cafés y tablaos. Entablaron relación con intelectuales y artistas y comenzaron a escribir, primero en algunas revistas de la época, como Helios o Blanco y Negro, y luego como autores teatrales. Firmaron a cuatro manos obras dramáticas como 'La Lola se va a los puertos', antes de que las diferencias ideológicas abrieran un abismo insalvable entre ambos.
Antonio probó suerte como actor, oficio que descartaría enseguida. En 1899 viajó por primera vez a París, donde conoció a Oscar Wilde y descubrió la obra de Verlaine, cuyo influjo simbolista zarandeó sus cimientos como poeta emergente. Años más tarde regresó a la capital francesa y contactó con Rubén Darío, otra referencia colosal en sus primeros escritos. En 1902 publicó 'Soledades', que ampliaría un lustro después como 'Soledades, galerías y otros poemas' y ya revelaba la obsesión de su autor por el paso del tiempo. Nunca abandonó el tono melancólico de aquella primera obra: «Hacia un ocaso radiante / caminaba el sol de estío».
En Soria, donde obtuvo plaza como profesor de francés, experimentó algo parecido a la felicidad. Conoció a Leonor Izquierdo en 1907. Acabarían casándose dos años después, tiempo que Machado aprovechó para avanzar en su obra: estaba escribiendo los poemas de 'Campos de Castilla'. Despojado, al menos en parte, de su timidez, de su carácter «misterioso y silencioso», como lo definió Darío, dio carta de libertad a sus propias emociones, al impacto que le habían causado los paisajes castellanos y los encuentros con Leonor, a quien sacaba casi 20 años. El libro no fue publicado hasta 1912, una vez incluido el extenso romance 'La tierra de Alvargonzález', inspirado en un crimen perpetrado en un pequeño pueblo soriano.
Leonor había enfermado de tuberculosis meses antes. Su muerte, también en 1912, sumió a Machado en una tristeza honda: «Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. / Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar». Ni las buenas críticas de 'Campos de Castilla', alabado por Unamuno, Azorín y Ortega, entre otros, calmaron su desesperación. Incapaz de seguir en Soria, solicitó su traslado a Madrid, pero terminó en Baeza, único destino vacante. Allí permaneció varios años, antes de instalarse en Segovia, donde festejó la proclamación de la Segunda República en 1931, siendo requerido para izar la bandera tricolor del Ayuntamiento. Pilar de Valderrama, una poeta perteneciente a la alta burguesía madrileña, casada y madre de tres hijos, se había cruzado en su camino poco antes. Rejuvenecido casi dos décadas después de la muerte de Leonor, Antonio volvió a ilusionarse. Fue una relación extraña, casta según ella, que inspiró el personaje poético de Guiomar, sobrenombre que Machado dio a Pilar en cartas y poemas.
Publicidad
El estallido de la Guerra Civil puso en peligro a artistas e intelectuales. Antonio, a diferencia de su hermano Manuel, cercano al bando nacional, estaba en el punto de mira. León Felipe y Rafael Alberti lo convencieron, tras varias visitas, para que se trasladara al municipio valenciano de Rocafort. Publicó 'La guerra', con textos estremecedores como la elegía dedicada a Federico García Lorca. Viajó a Barcelona y de allí, ante la inminente ocupación de la ciudad, huyó con parte de su familia a Francia, pero la frontera, colapsada, se había convertido en una ratonera. Hicieron a pie, sin maletas, el resto del camino hasta la aduana francesa. Antonio murió un mes después, el 22 de febrero de 1939. Dejó como herencia sus poemas, una invitación al diálogo y su visión humanista: «Por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre».
Suscríbete durante los 3 primeros meses por 1 €
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Salvan a una mujer atragantada con un trozo de tostada en un bar de Laguna
El Norte de Castilla
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.